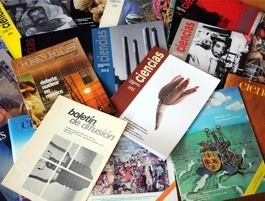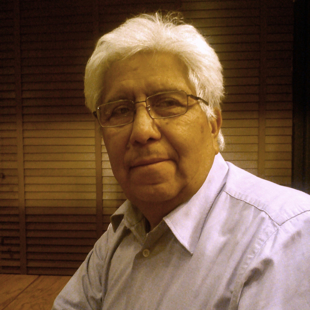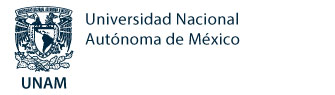

Revista Digital Universitaria ISSN: 1607 - 6079 | Publicación mensual
1 de junio de 2013 vol.14, No.6
• TEMA DEL MES •
Introducción
En el estudio de la actividad astronómica mesoamericana se han logrado importantes avances en la comprensión de los antiguos modos de observación de la bóveda celeste. Esto, a través de las investigaciones en áreas del conocimiento que discurren entre mitos, tradiciones y cosmogonías: la historia, la etnografía, la etnoastronomía y la arqueoastronomía, aunadas al estudio de las combinaciones sígnicas asociadas a la cultura material mesoamericana, efectuadas en campos especializados como la epigrafía, iconografía o iconología.En este trabajo enfocaremos nuestros esfuerzos en reconocer la existencia de edificios orientados, construidos para observar sucesos astronómicos relacionados con el sol, la luna, venus o grupos de estrellas, los cuales fueron adoptados como significantes astronómicos en ciertos momentos del desarrollo cultural mesoamericano. Ejemplo de ellos suelen ser la posición del sol durante los solsticios, equinoccios o los pasos cenitales; la posición de grupos de estrellas en el momento en que cruzan el meridiano del lugar de observación, o bien, la creación de significantes mediante efectos de luz y sombra, como las serpientes que se miraban en las alfardas de las escalinatas sur o norte del Castillo en Chichén Itzá o en la pirámide de Mayapán, ambas reportadas en la década de los setentas Arochi (1991).

Figura 1. Declinación del Sol a intervalos de doscientos sesenta días. En orden secuencia de izquierda a derecha, un punto de la curva en color negro le corresponde un punto en la curva en color rojo (gráfica Daniel Flores).
Con el propósito de adentrarnos en un posible sistema de significantes en el mundo mesoamericano, analizaremos aquí la funcionalidad de las orientaciones de edificios dirigidos hacia los ortos y ocasos solares o a las constelaciones Osa Menor, Orión, la Cruz del Sur o hacia la Vía Láctea cenital.

Figura 2. Variaciones del ortosolar en el perfil de la Pirámide del Sol, entre los días 7 a 12 de febrero, y del 30 de octubre al 4 de noviembre (imagen Daniel Flores).
Orientaciones en Teotihuacan
Teotihuacan es una ciudad orientada porque la mayoría de sus edificios comparten un acimut del orden de 15° a 17°. Aunque otros edificios poseen otros valores, como en las etapas preciudadela, descubiertas por Julie Gassola y Sergio Gómez en la Ciudadela (Gassola, 2011).Los primeros registros de valores acimutales se dieron por Ramón Almaraz, del proyecto de investigación en Teotihuacan a cargo de la Comisión Científica de Pachuca (1864, en Batres, 1906), quien determinó las coordenadas geográficas y las orientaciones de las pirámides de la Luna y el Sol y la Ciudadela, donde Almaraz hace ver que la orientación general de Teotihuacan difiere de la del meridiano (Batres, 1906). También se encuentran los trabajos de Tichy (1974 a 1980), con sus estudios de las orientaciones de los templos coloniales del altiplano mexicano, y del calendario solar en lugares sagrados, con los cuales caracteriza las orientaciones mesoamericanas entre 15° y 16°. En este enfoque se encuentran los cálculos de la orientación de Teotihuacan del orden de 15° 30’, calculados hace más de cuatro décadas por Dow (1967) y Millon (1973).
 |
En el estudio de la actividad astronómica mesoamericana se han logrado importantes avances en la comprensión de los antiguos modos de observación de la bóveda celeste. | |
 |
||

Figura 3. Histograma de las orientaciones de estructuras y basamentos en algunas ciudades mesoamericanas. Primeros datos tomados de publicaciones y planos (grafica Daniel Flores).

Figura 4. Histograma enriquecido con las mediciones en el Área Maya por Pedro Frnco. Sánchez Nava e Ivan Spracj (2010-2011). Notemos la tendencia a conformar cuatro grupos principales y dos con menor número de objetos arqueológicos (gráfica Daniel Flores).

Figura 5. Histograma de orientaciones mesoamericanas en el período Preclásico. Notemos la ausencia de acimuts entre 330° y 360° (gráfica Daniel Flores).
Notamos de inmediato que la gran diversidad de ubicaciones geográficas de esos sitios mesoamericanos ponen en duda la adopción del concepto “paso cenital” de Izapa de modo generalizado, es decir, que no es razonable aplicar a Teotihuacan un elemento direccional que proviene del extremo sur de la región maya. Todo ello, porque las fechas y el acimut del orto u ocaso solares en el día del paso cenital cambian notablemente según sea la latitud del lugar de observación.
Con el propósito de entender por qué este acimut de 105°, o el suplementario 285°, fue utilizado en toda Mesoamérica, efectuamos un experimento numérico para seguir el movimiento aparente del Sol en intervalos de doscientos sesenta días. Ilustramos dicho movimiento solar con dos curvas intercaladas, que muestran la sucesión de sus declinaciones puntos durante el transcurso del año (Figura 1). Cada punto corresponde a la fecha inicial a partir del 1 de enero (curva en puntos en color negro), a los cuales se les suman 260 días para obtener la fecha y declinación correspondiente, el 18 de septiembre (curva en triángulos en color rojo), repitiendo este proceso sumatorio para cada punto.
Así, cada pareja de puntos y triángulos están separados entre sí 260 días, en orden secuencial y de izquierda a derecha. Observemos que las intersecciones entre ambas curvas indican el valor de la declinación del orto solar el 12 de febrero o el 29 de octubre, y del ocaso solar el 13 de agosto o 30 de abril (cálculos para el año 600). Los acimuts correspondientes son 105.5° y su ángulo suplementario 285.5°, respectivamente. Esta situación geométrica es válida para cualesquier lugar de observación, ya que el valor de las coordenadas ecuatoriales son parámetros generalizados válidos en cualquier lugar geográfico. Además, en la tabla 1 mostramos los ángulos acimutales y las coordenadas ecuatoriales entre los días 7 a 12 de febrero, entre los años 2004 a 2011, en donde identificamos cómo y cuándo ocurren coincidencias numéricas. Esto permite reconocer el modus operandi que permitía determinar el momento del inicio del año, o su equivalente en otro lugar.
Debemos recordar que no todas las áreas culturales iniciaban su año el mismo día, unos los tomaban en el equinoccio, otros en el solsticio de junio o diciembre, o entre los mayas en julio.
Tabla 1: Dirección acimutal de los ortos y ocasos solares en Teotihuacan
Fundamentos de ortos y ocasos solares calendáricos
En Teotihuacan se concibió un sistema de observación del movimiento aparente del Sol con el que pudieron calibrar la cuenta de los días con un calendario. Aunque hasta el momento se desconoce algún calendario de la gran urbe, es posible considerar que algunos elementos iconográficos y arqueológicos prueban su uso en Teotihuacan. Aquí sólo abordaremos la cultura material dada por la orientación de los edificios y sus significantes.Ya vimos que los ortos y ocasos solares calendáricos, caracterizan cuatro fechas, particularmente el día 12 de febrero, fecha del inicio del año en el altiplano (2 de febrero del calendario Juliano) en el momento del contacto cultual con el Viejo Mundo.
Dada la particular orientación de Teotihuacan, efectué cálculos numéricos para determinar acimuts relativos entre varios edificios y la Pirámide del Sol, y así determinar la existencia o no de algún lugar de observación del movimiento solar anual.

Figura 6. Histograma de orientaciones mesoamericanas en el período Clásico temprano. Se insinúan acimuts entre 330° y 360° (gráfica Daniel Flores).

Figura 7. Histograma de orientaciones mesoamericanas en el período Clásico tardío. Notemos la incidencia de acimuts entre 345° y 360°, y los cambios de los perfiles en los cuatro grupos (gráfica Daniel Flores).

Figura 8. Histograma de orientaciones mesoamericanas en el período Clásico terminal. Notemos la ausencia de acimuts entre 330° y 360°. Se intuyen los grandes problemas sociales afectando los parámetros acimutales de las ciudades (gráfica Daniel Flores).
En general, ahora podemos decir que en cada plaza teotihuacana se hacían observaciones astronómicas similares. Aunado a ello, debo mencionar que encontré un montículo ubicado en la esquina noroeste del cuadrante (W3, N2) en el plano de Teotihuacan (Millon, 1964), situado en la calzada Este-Oeste, a casi un kilómetro de la Pirámide del Sol y que cumplía con las condiciones de observación.
Después de varias temporadas de observación concluí que desde ese edificio se observaba el final de los ciclos solares, mirando los ortos del Sol en distintos elementos arquitectónicos de la Pirámide, entre los días que van del 7 al 11 de febrero, para culminar el día 12 de febrero, con el orto dado en el punto de intersección del horizonte natural y el perfil de la pirámide.
En la figura 2 ilustramos estos sucesos calendáricos relativos a la Pirámide: el día 7 de febrero el sol sale al centro de la Pirámide, y ahora se sabe que los propios teotihuacanos lo derribaron en cierto momento (Alejandro Sarabia, comunicación personal, 2013). El día 8 de febrero el orto solar se dio en la parte norte del basamento del templo superior, y el día 9, el sol surgió enmarcado por el arranque del quinto nivel de la Pirámide. El día 10 el orto ocurrió en el cuarto nivel y el 11 en el tercer nivel. Finalmente, el día 12 de febrero, el orto solar se dio en el horizonte natural y el perfil de la pirámide. Efectos similares han sido reportados, implícitamente, en sus trabajos de investigación astronómica, arqueológica o etnoshistórica por Rubén Morante (1997), Víctor Arribalzaga (2009-2010) y Arturo Montero, en el Nevado de Toluca (2011).

Figura 9. Histograma de orientaciones mesoamericanas en el período Preclásico. Notemos el surgimiento de la actividad constructiva de acuerdo a los grupos clásicos de orientaciones (gráfica Daniel Flores).
Proponemos que este proceso es el método observacional que pudo haberse utilizado en Teotihuacan para llevar la cuenta anual de días, en función de 18 meses de veinte días, que resume el transcurso de 360 días, agregando el intervalo de 5 días llamados nemontemi o los días de espera que los sacerdotes observaban con detenimiento día a día.
Es sabido que el inicio del año se daba hacia el 2 de febrero del calendario Juliano. Para aquellos interesados en el problema de la correlación del calendario, pueden leer, entre muchas otras publicaciones, los artículos Borunda (1798) y Bartl, Göbel y Prem (1989). También debo mencionar los trabajos efectuados por Arturo Ponce de León (1982), pionero de la arqueoastronomía moderna en México, que trabajó en diversos sitios arqueológicos de México. Él efectuó observaciones solares desde el montículo (W3, N2) donde encontró que la salida del sol sobre la Pirámide del Sol ocurría hacia el 8 de noviembre, sin embargo, no hizo comentario alguno en relación a la fecha del inicio del año mesoamericano, ya que en ese entonces estaba enfocado a la determinación de correlaciones entre ángulos acimutales y las posiciones aparentes del sol.
La presencia de los edificios orientados con los ángulos acimutales 105° y 285° son una prueba, a través de la cultura material mesoamericana, del uso de un método de calibración calendárica para el seguimiento del ciclo solar de 360 más cinco días, en el sentido que todo calendario creado por la mente humana, con base en fenómenos naturales, requiere de alguna calibración o corrección, con la finalidad de observar en la misma fecha los fenómenos astronómicos que eran de interés para la comunidad que los creó.
Edificios orientados en Mesoamérica
Entre los aspectos importantes del estudio de la astronomía mesoamericana, se encuentra el análisis de las orientaciones de los edificios y determinar con ello la existencia o no de grupos de orientaciones. Los primeros trabajos fueron presentados por Tichy (1982), quien determinó la existencia de grupos de orientaciones de 7°, 11°, 17°, entre otras.
Figura 10. Aspectos posicionales de estrellas de la constelación Osa Menor y circumpolares, referidas al Edificio de las Columnas en Mitla (fotografía Daniel Flores).
Con el propósito de analizar las orientaciones de edificios mesoamericanos en otros lugares analicé ángulos acimutales reportados en artículos y libros, los cuales resumo en la figura 3. Observamos cuatro grupos de orientaciones cuyos máximos grosso modo se dan en 15.5°, 95.5°, 190.5° y 275.5°. Los datos corresponden a un compendio de ángulos acimutales reunidos a partir de diversos artículos publicados en diferentes revistas y libros de estudios mesoamericanos, incluyendo los publicados en los volúmenes de la Pintura Mural prehispánica, del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Inicialmente trabajamos con trecientas orientaciones publicadas, actualmente, hemos extendido estos datos a través de las determinaciones de acimuts en el área maya, de un extenso y cuidadoso trabajo de campo efectuado por Pedro Francisco Sánchez Nava e Ivan Sprajc, entre el 2010 y el 2011, a quienes agradezco me permitieran utilizar su base de datos.

Figura 11. Constelación de la Osa Menor relativa a la Estela 18 en Monte Albán. Para le época de florecimiento, imaginemos que la Osa Menor se mueve casi paralelamente entre la base y la mitad de la estela (fotografía Daniel Flores).
En la figura 4 resumo el total de dichas orientaciones, las cuales registran el mismo patrón de cuatro grupos bien definidos, donde los datos iniciales modifican en cierta proporción los histogramas de Sprajc y Sánchez Nava. He elegido un intervalo de 5° con el propósito de conocer tendencias generales en los sitios, de tal manera que permitan evaluar ciertos rangos de acumulación que posibiliten dilucidar algún modelo de observación astronómica definido en el pasado mesoamericano (notación de Sánchez y Sprajc, 2010).

Figura 12. Constelación de la Osa Menor relativa a la Estela 18 en Monte Albán, observada desde el centro de la Plaza de la estructura K, lo cual nos hace percibir el cambio de escala entre el objeto arqueológico y la constelación. Para le época de florecimiento, imaginemos a la Osa Menor surgiendo de la estela (fotografía Daniel Flores).
Hemos clasificado los grupos de acumulación 0° a 30°, 95° a 115°, 185° a 205° y 270° a 295°, los cuales bien pueden caracterizar los llamados cuatro rumbos del universo. A estos cuatro grandes grupos agregaremos dos pequeños valores de acumulación encontrados en 37° y 352° de acimut.
Entonces, ¿qué ocurrió en cada una de las fases temporales mesoamericanas? Los histogramas señalan algunos aspectos de interés: para el Preclásico ( 2,500 a.C. a 200 d.C., “notación calendárica de los años o simplemente 200 sin sufijo”) observamos que dominan los intervalos centrados en 12°, 102°, 192° y 282° (Figura 5).

Figura 13. Observación de la Cruz del Sur sobre el conjunto de edificios G, H, I en Monte Albán (fotografía Daniel Flores).
Para el Clásico temprano (200 d.C. a 400 d.C.) (Figura 6), aunque el número de objetos es pequeño, observamos que se agrupan en torno a los puntos de acumulación de 5° a 15°, 95° a 105°, 185° a 200° y 275° a 290°, aproximadamente.
En el Clásico Tardío (entre los años 400 d.C. a 700d.C.) (Figura 7) se aprecian cinco grupos acimutales en torno a los puntos de acumulación de 0° a 20°, 95° a 105°, 180° a 195°, 270° a 290° y 350°, aproximadamente. Y el Clásico Terminal (entre los años 700 d.C. a 900 d.C.) (Figura 8) se observan cuatro regiones de acumulación que corresponden de 10° a 20°, 95° a 110°, 180° a 190° y 280° a 295°. Notemos que no existen orientaciones hacia el norte geográfico.
Finalmente, en el Posclásico (entre los años 900 d.C. a 1,521 d.C.) (Figura 9) se observa una mayor complejidad, lo cual puede indicar la diversidad de intereses, quizá rituales, para saber elegir acimuts. Observamos cuatro grupos generales bien definidos cuyos puntos de acumulación se encuentran entre 10° a 20°, 100° a 110°, 190° a 210° y 275° a 290°. Se muestran otros máximos asociados a los acimuts 37°, 127°, 217° y 307°.

Figura 14. Constelación de la Osa Menor y la Osa Mayor relativas al perfil de la Pirámide de la Luna en Teotihuacan (fotografía Cesar Cantú, Daniel Flores).
Puntos de acumulación y sucesos astronómicos significantes
Las direcciones preferentes, señaladas en cada uno de los cinco grupos de acumulación, nos indican que es posible asociarlos con sucesos astronómicos muy específicos en la mayoría de los sitios mesoamericanos, veamos cómo se dieron las alineaciones generales:Primera alineación
El grupo de acumulación entre 9° y 15°, corresponde a la dirección donde surgiría la constelación de la Osa Menor (UMi) de un horizonte elevado entre 5° y 15°, aproximadamente. Recordemos que en el pasado mesoamericano la estrella Polaris (α UMi) describía una trayectoria circular en torno al polo norte celeste, junto con las estrellas brillantes β UMi y γ UMi, con la peculiaridad de que el grupo de estrellas de la Osa Menor que contiene a las estrellas brillantes mencionadas, surgían de la mayoría de los edificios orientados norte-sur.En la figura 10 se muestra el estado actual en Mitla del orto de las estrellas α UMi y 5 UMi. En el pasado, hacia el año 800 la estrella polar surgía del lado poniente del acceso central y en ese momento se observaba todo el conjunto conspicuo de la Osa Menor que incluye a las estrellas β UMi y γ UMi, que surgían en el lado oriente del acceso central del Edificio de las Columnas.
Otro ejemplo lo tenemos en la Estela 18, la cual puede pasar como un reloj solar, o bien, un marcador para las estaciones del año, a través de la observación de los pasos cenitales en Monte Albán, lo cual nos hace ver el uso multivaluado de algunas estructuras mesoamericanas. En cuanto a las funciones de la Estela 19, proponemos aquí que servía como referente del movimiento aparente de la Osa Menor, observado desde el muro norte entre el edificio K y el IV (Figura 11), y desde el altar central de su pequeña Plaza (Figura 12). En el primer caso, las estrellas α UMi, β UMi y γ UMi, tenían un movimiento ascendente, y en cierto momento, del lado oriente; en el segundo caso, mostraba un movimiento similar pero la escala angular de la constelación será mucho mayor a la Estela.

Figura 15. Observación de la constelación de la región sur de la bóveda celeste desde el Patio Hundido en la Plataforma Norte de Monte Albán (fotografía Daniel Flores).
En el caso de Teotihuacan (Figura 13), la Osa Menor ascendía por el lado poniente y la estrella γ UMi surgía de la Pirámide de la Luna, todo ello observado desde la plaza de la Luna y, justamente, en el lugar donde se encuentra la escultura de un personaje femenino. De ello nos es posible inferir que el rostro del personaje está indicando que se mire hacia la región del polo norte celeste, en aquel tiempo no había estrellas brillantes, y simultáneamente, mirando hacia la Pirámide de la Luna, se observaría que parte de la Osa Menor surgía de la pirámide, con las estrellas de la cola γ UMi, δ UMi y ε UMi ubicándose, en determinados momentos, paralelas al perfil de la pirámide.
En la tabla 2 se muestran las coordenadas ecuatoriales de las tres estrellas más brillantes de la constelación, donde identificamos los cambios ocurridos entre el año cero hasta el 1,100, donde las declinaciones de las estrellas cambian entre 78° y 84°. Y podemos determinar que entre los años 300 a 500 las estrellas β UMi y γ UMi compartían la misma trayectoria en torno al Polo Norte Celeste. En general, es factible pensar que la constelación de la Osa Menor dio un sentido astronómico a la Calzada de los Muertos, ya que al desplazarse a través de ella hacia la Pirámide de la Luna, ésta fungiría como un horizonte que delimitaría los instantes de los ortos de la constelación en el perfil de la pirámide.
Segunda alineación
Hemos explicado que el segundo y cuarto grupo, con direcciones 105° y 285°, corresponden a los ortos y ocasos de las fechas 12 de febrero, 29 de octubre, 30 de abril y 13 de agosto.
Figura 16. Constelación de Orión surgiendo de lo alto de la Pirámide del Sol, definiendo así dónde surge el Ecuador Celeste (fotografía Daniel Flores).
Tercera alineación
Es un pico cuyo acimut es del orden de 195°, entre una gran cantidad de objetos celestes, sobresale la constelación Crux (Cruz del Sur), de la que podemos referir a Monte Albán y orientaciones similares (Figura 14), ya que está en la dirección del eje de simetría, como se observa desde la Estela 9.Por otro lado, si consideramos que los astrónomos teotihuacanos tuvieron la práctica de ver la bóveda celeste desde la Pirámide de la Luna hacia la del Sol, es muy probable que dedicaran tiempo a la observación de la constelación Crux, en el momento que se ubicase sobre la Pirámide del Sol proyectada sobre el cerro Patlachique.
Sucesos astronómicos con esta constelación también se observaron desde El Patio Hundido, en la Plataforma Norte en Monte Albán (Figura 15), en el momento que la Cruz del Sur pasaba sobre la Plataforma Sur, en el eje de simetría de la ciudad, pero a más de 10° de altura, comparada con la posición que alcanza actualmente. En este caso, ilustramos parte del grupo de estrellas de Carina.
Para la época en que funcionaba esta gran ciudad, el fenómeno ocurría hacia el 31 de marzo a la media noche. Aunque muy interesantes, este significante astronómico y los demás analizados, por el momento no es posible dar argumentos históricos, religiosos o sociales que expliquen su uso entre la comunidades de Mesoamérica.

Figura 17. Posición de la constelación de Orión relativa a El Castillo en Chichén Itzá. Podemos ver que al movernos paralelamente a la pirámide llegaremos al punto frente a la escalinata donde se observará el orto de Orión del perfil de El Castillo. Proyecto Astrofotografía en Mesoamérica Daniel Flores y Bárbara Pichardo (fotogafía de Stéphane Guisar, Daniel Flores y Bárbara Pichardo).
Cuarta alineación
Ésta se da al considerar el pequeño punto de acumulación de acimut 35°, aproximadamente. Este ángulo está relacionado con el momento en que ocurre la Vía Láctea Cenital, es decir, cuando el plano de nuestra galaxia es perpendicular al plano del observador, lo cual ocurre hacia el 29 de julio a la media noche, justamente con un acimut del orden de 34°. Esta fecha hace recordar el inicio del año en el área maya, la cual se daba hacia el 17 de julio del calendario Juliano.Cabe mencionar que la línea imaginaria que une a las estructuras Las Monjas, El Caracol y El Castillo, en Chichen Itzá, posee un ángulo acimutal del orden de 34°, el cual es un valor muy sugerente que nos hace ver ¡que los mayas observaban este suceso astronómico!, y construían pares o tripletes de edificios, en diferentes lugares, alineados a la Vía Láctea Cenital.

Figura 18. Observación del ocaso de las constelaciones Orión y el Toro en el edificio H de Monte Albán (fotografía Daniel Flores).
Quinta alineación
Ahora analizaremos la alineación hacia el Ecuador Celeste. En este caso, debemos considerar la combinación del acimut de algún edificio y la altura angular del mismo, observando desde distancias áreas cercanas a la estructura y hacia la parte alta de la estructura. Ello nos hacer ver la práctica astronómica de observar el Ecuador Celeste y los distintos grupos de estrellas situados en él, además del paso por el ecuador del sol (equinoccios), o la luna.Evidentemente, debido a la precesión de los equinoccios, los grupos de estrellas que se observen estarán desplazados de la posición actual según la época en que se observen. Aquí presento varios ejemplos asociados con la constelación de Orión: si nos situamos en el edificio adosado de la Pirámide del Sol y aproximadamente al centro de la escalinata principal, observamos que actualmente la constelación de Orión surge del perfil de la pirámide (Figura 16). Un caso similar ocurre en la Ciudadela, tanto en el Edificio Adosado como en el de las Serpientes Emplumadas, indicando la observación de Orión a través del tiempo.
En el caso de Chichén Itzá, al situarnos en la escalinata poniente, observaremos el mismo efecto, al observar el orto de Orión, y con ello se define el lugar donde surge permanentemente el Ecuador Celeste. Presentamos aquí la posición de Orión relativa al Castillo, para hacer ver que al movernos hacia la escalinata, Orión quedará señalado por el perfil de la pirámide (Figura 17). Otro ejemplo lo tenemos en el Edificio H, en Monte Albán, aunque la imagen fue tomada entre el altar y el edificio P (Figura 18).

Figura 19. Esquema del Templo Mayor en la gran Tenochtitlan, mostrando el orto de la constelación de Orión . De la orientación del Templo Mayor de la Gran Tenochtitlán, constantemente se han señalado los aspectos relacionados con el movimiento aparente del sol, particularmente con su orto del 3 de marzo y 10 de octubre, y su ocaso del 9 de abril y 1 de septiembre (Sprajc, 2001). Hice mediciones para determinar su acimut en diferentes elementos del Templo Mayor (agradezco a Leonardo López Lujan el haberme permitido hacer mediciones angulares y por la discusión de los recientes hallazgos en el Templo Mayor), para la Etapa II el acimut y altura de 97.8° 2.0°, y para la Etapa IV 95.7° y 2.0°, aproximadamente. Desde luego, debo decir que son similares a las obtenidas por un gran número de estudiosos que han trabajado en distintos momentos en el Templo Mayor, entre las más recientemente reportadas por el Proyecto Templo Mayor (López Lujan, 2009).
Las mediciones angulares de acimut, y en este caso, la altura del Templo Mayor desde la gran placa esculpida de Tlatecutli, indican que estos parámetros angulares obedecen a una intencionalidad más compleja. Así, el día 1 de noviembre del calendario Juliano, las estrellas α Ori y κ Ori habían surgido a las 23 horas, para ubicarse posteriormente entre las capillas de Tláloc y Hutzilopochtli (Figura 19), justamente una hora después. Las Pléyades cruzaban el meridiano de la ciudad a la media noche, parámetro de referencia señalado en diversas fuentes para la celebración del Fuego Nuevo.
Cabe señalar que, al parecer, existieron conceptos culturales provenientes de la tradición Teotihuacana (Flores, 2011) que motivaron la determinación del Ecuador Celeste en lo alto de las estructuras, a través de conspicuos grupos de estrellas como la constelación de Orión.
Conclusiones
La pregunta sobre la existencia de la astronomía mesoamericana se responde a través del estudio de los complejos métodos de observación de objetos celestes, que nos permiten visualizar que hubo grupos de orientaciones confinados a direcciones acimutales específicas, que caracterizaron conceptos y significantes astronómicos de interés para las comunidades humanas, cuyos afanes se comienzan a discernirBibliografía
AROCHI Luis Enrique. Concordancia cronológica arquitectónica entre Chichén Itzá y Mayapan. Arqueoastronomía y etnoastronomía en Mesoamérica, Editores Johanna Broda, Stanislaw Iwaniszewsky y Lucrecia Maupomé. Universidad Nacional Autónoma de México, 1991.
ARRIBALZAGA, Víctor. Proyecto Cerro Tláloc, 2004-2010, (comunicación personal, 2012).
BARTL Renate, Göbel Barbara y Prem Hanns J. Los calendarios aztecas de Sahagún. Estudios de Cultura Nahuatl, vol. 19, Instituto de Investigaciones Históricas, Universidad Nacional Autónoma de México, 1989. pp: 13-82
BATRES, Leopoldo. Teotihuacán. Memorias, Imprenta de Fidencio S. Soria, México, D.F. 1906
BONFIGLIOLI Carlo, Arturo Gutiérrez, Marie-Areti Hers, María Eugenia Olavarría. Las vías del noroeste II: propuesta para una perspectiva sistémica e interdisciplinaria. Instituto de Investigaciones Antropológicas, Universidad Nacional Autónoma de México, 2008.
BORUNDA, Joseph Ignacio. Clave General de Jeroglíficos Mexicanos. 1798, Paris
DOW James W. Astronomical orientations at Teotihuacan: a case study in astro-archaelogy. American Antiquiy, 32, 3: 326-334, 1967.
FLORES Gutiérrez J. Daniel. Teotihuacán ciudad orientada mediante observación de estrellas circumpolares, en: Ideología y política a través de materiales, imágenes y símbolos. Editora: María Elena Ruíz Gallut, 2002. Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Investigaciones Antropológicas, Instituto de Investigaciones Estéticas, Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Visión de algunos conceptos astronómicos representados en la pintura mural de Tancah y Xuelen. Daniel Flores Gutiérrez, en: La Pintura Mural Prehispánica en México. Volumen II, Área Maya. Tomo VI, Estudios, 2002. UNAM.
FLORES Gutiérrez, José Daniel, Marie-Areti Hers y Antonio Porcayo. Sobre el trópico en un mar de lava: Análisis astronómico, arqueológico e iconográfico en el septentrión mesoamericano (Bonfiglioli et al, 2008).
Representaciones y conceptos astronómicos en Mitla y Jaltepetongo, José Daniel Flores Gutiérrez, en: La Pintura Mural Prehispánica en México. Oaxaca. Tomo III, Estudios, Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM, La Pintura Mural Prehispánica en México, (ed: Beatriz de la Fuente, Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM), México, 351-375, 2008.
Astronomía prehispánica en Durango. Historia de Durango, tomo I, Historia Antigua, Merie-Areti Hers, José Luis Punzo, Universidad Juárez del Estado de Durango, en prensa 2011.
FLORES Gutiérrez J. Daniel. Una visión sobre conceptos astronómicos asociados a Tláloc. Boletín del Seminario El Emblema de Tláloc en Mesoamérica: Tláloc ¿Qué?, número 3, 2011.
GASSOLA, Julie. Proyecto arqueológico La Ciudadela, Teotihuacán, Comunicación personal, 2010.
MALMSTRÖM Vincent, Herschel. Cycles of the sun, mysteries of the moon: the calendar in Mesoamerican civilization. Universidad de Texas, 1997
MERCADO Archila, María Isabel y Díaz Pérez, Bruno Daniel. Atributos del dios de la lluvia. De los mexicas a Teotihuacán. Proyecto: Tras las huellas de Teotihuacán el emblema de Tláloc en Mesoamérica. 2011
MILLON, Rene. Urbanization at Teotihuacan. University of Texas Press, Austin, 1973.
MONTERO García, Arturo. Montañas y astros: una conjunción trascendente, en Legado Astronómico. Editores: J. Daniel Flores Gutiérrez, Margarita Rosado Solís y José Franco. Instituto de Astronomía, Universidad Nacional Autónoma de México, pp149-165, 2011.
MORANTE López Rubén. El monte Tláloc y el calendario ritual mexica, en Graniceros, Cosmovisión y meteorología indígenas de Mesoamérica (Beatriz Albores y Johanna Broda, coordinadoras), El Colegio Mexiquense, A.C. y el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México, pp. 107-139, 1997.
PONCE de León, Arturo. Fechamiento arqueoastronómico en el altiplano mesoamericano. Dirección de Planificación del Distrito Federal. 1982
RUIZ Gallut María Elena, Daniel Flores Gutiérrez y Jesús Galindo. Senderos celestes con visiones divinas: un estudio arqueoastronómico del Templo Superior de los Jaguares en Chichen Itzá. María Elena Ruíz Gallut, Daniel Flores Gutiérrez, Jesús Galindo, en La Pintura Mural Prehispánica en México. Volumen II, Área Maya. Tomo VI, Estudios, 2002. UNAM.
SÁNCHEZ Nava Pedro Francisco e Sprajc Ivan, 2010-2011. Propiedades astronómicas de la arquitectura y el urbanismo en Mesoamérica: Informes temporadas 2010 y 2011.
SARABIA Gómez, Alejandro. Proyecto Pirámide del Sol, 2009-2010.
SPRAJC, Iván. Orientaciones astronómicas en la arquitectura prehispánica del centro de México. Colección Científica. Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2001.
COMENTARIOS
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación
Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación
2013 Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons