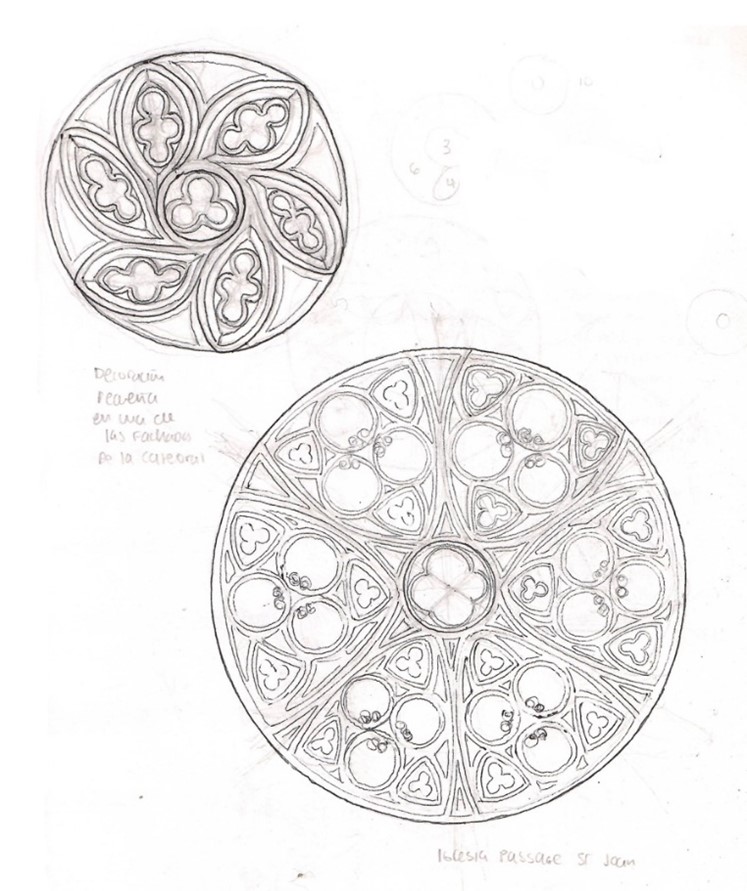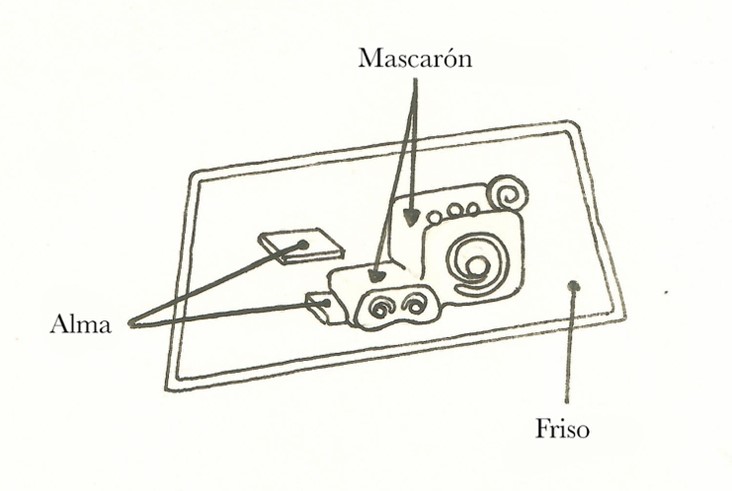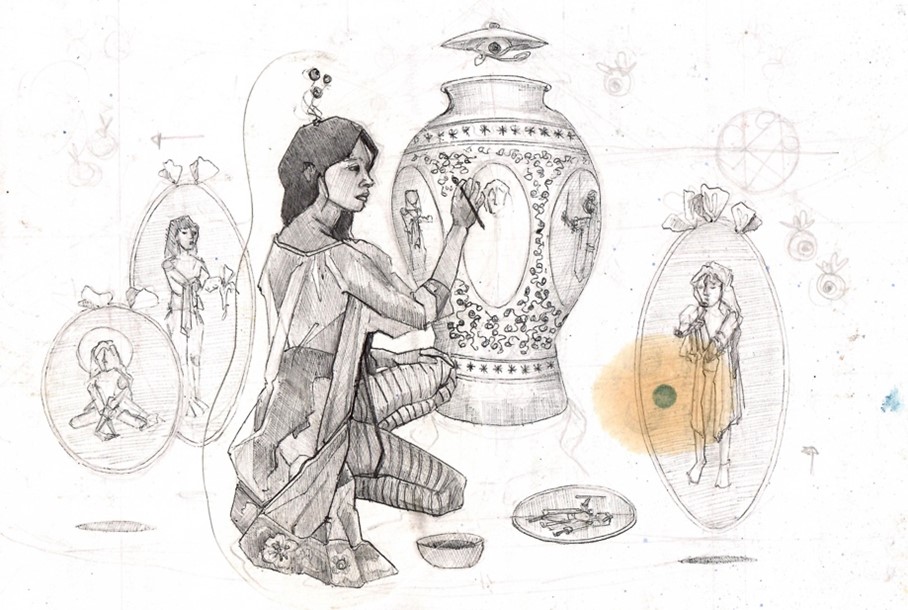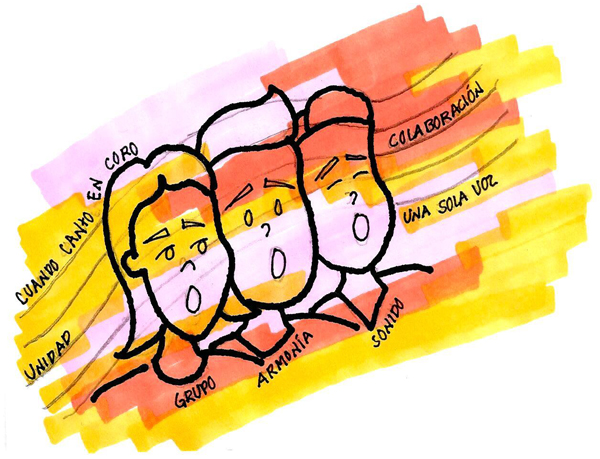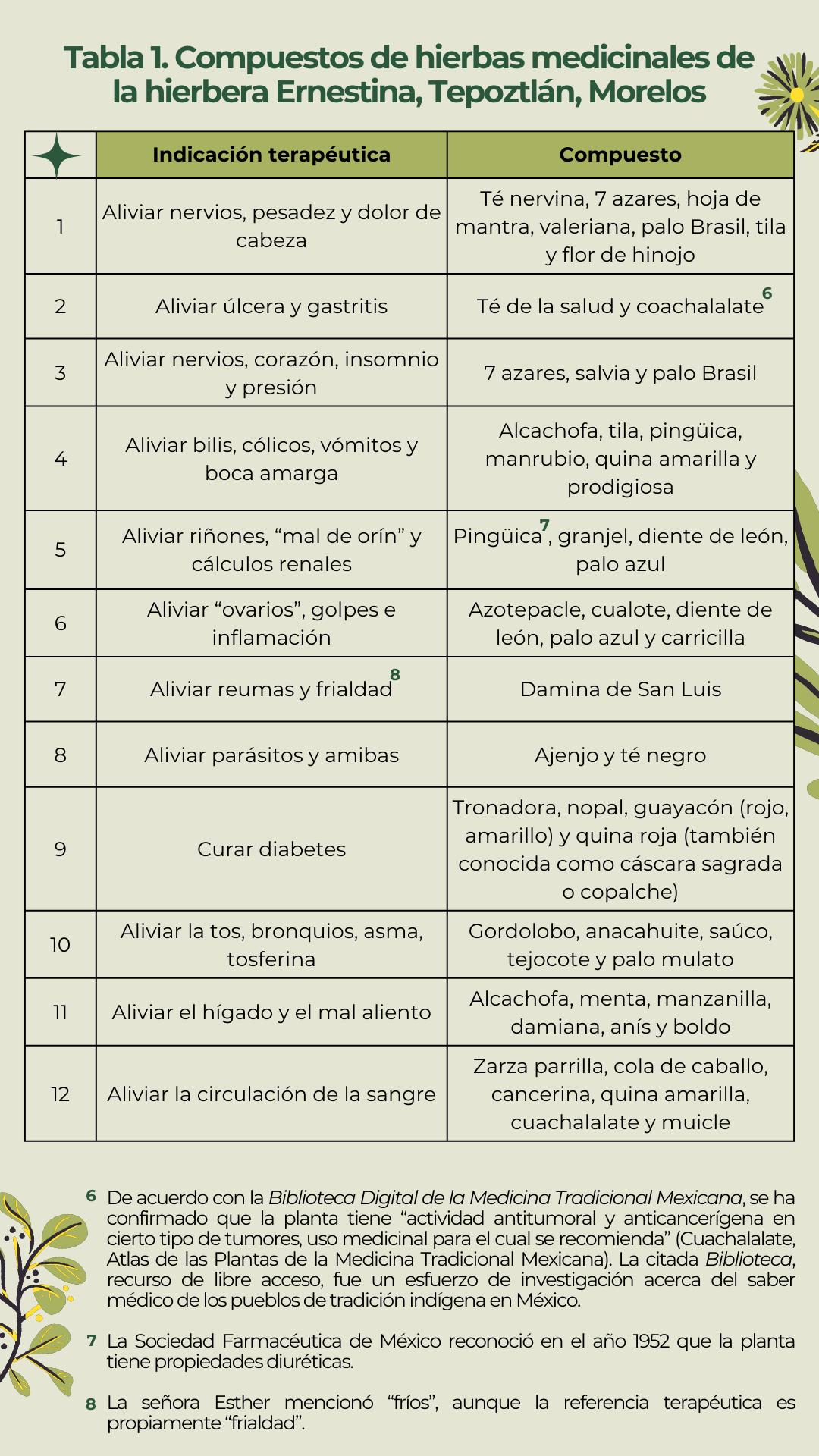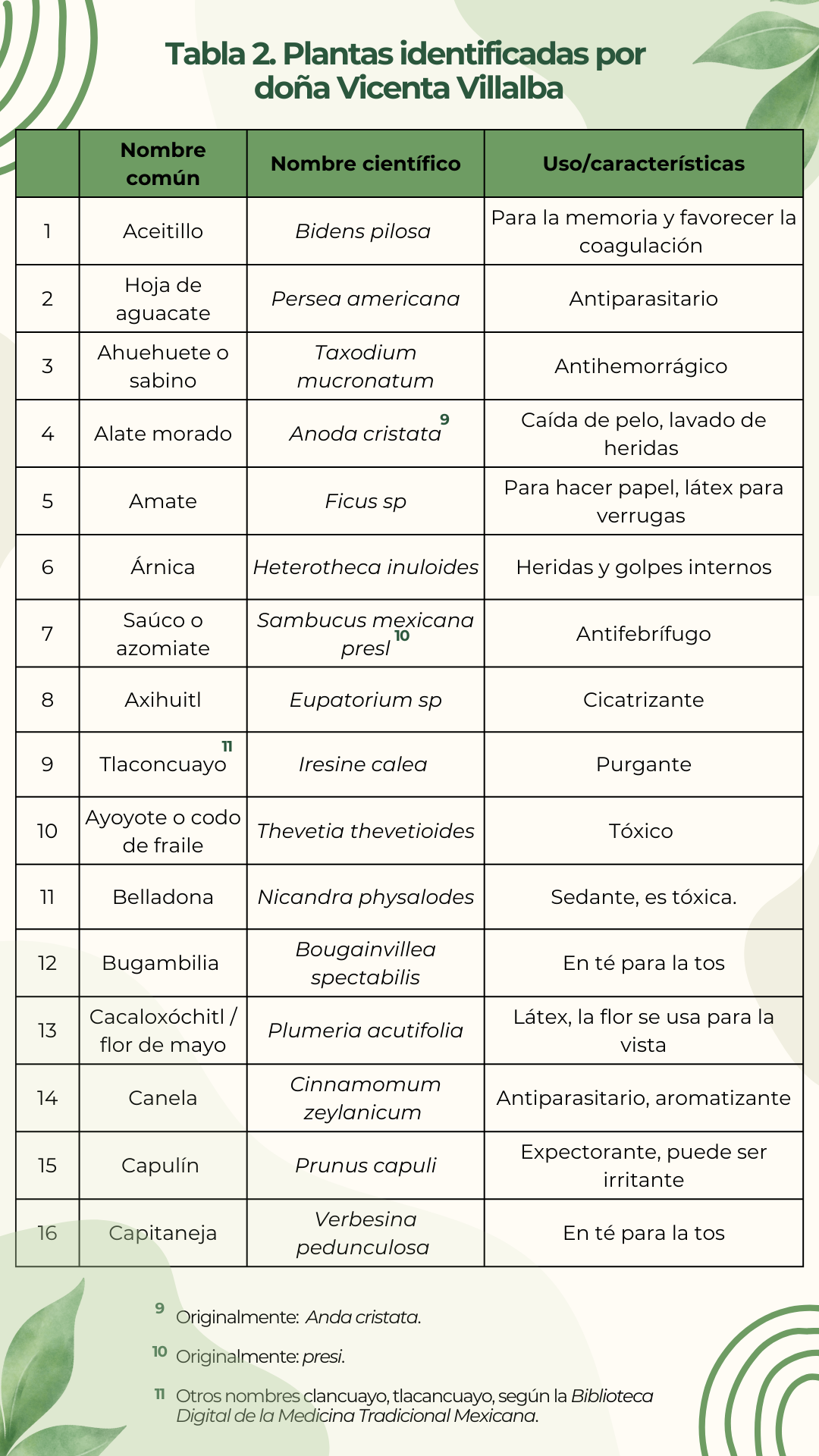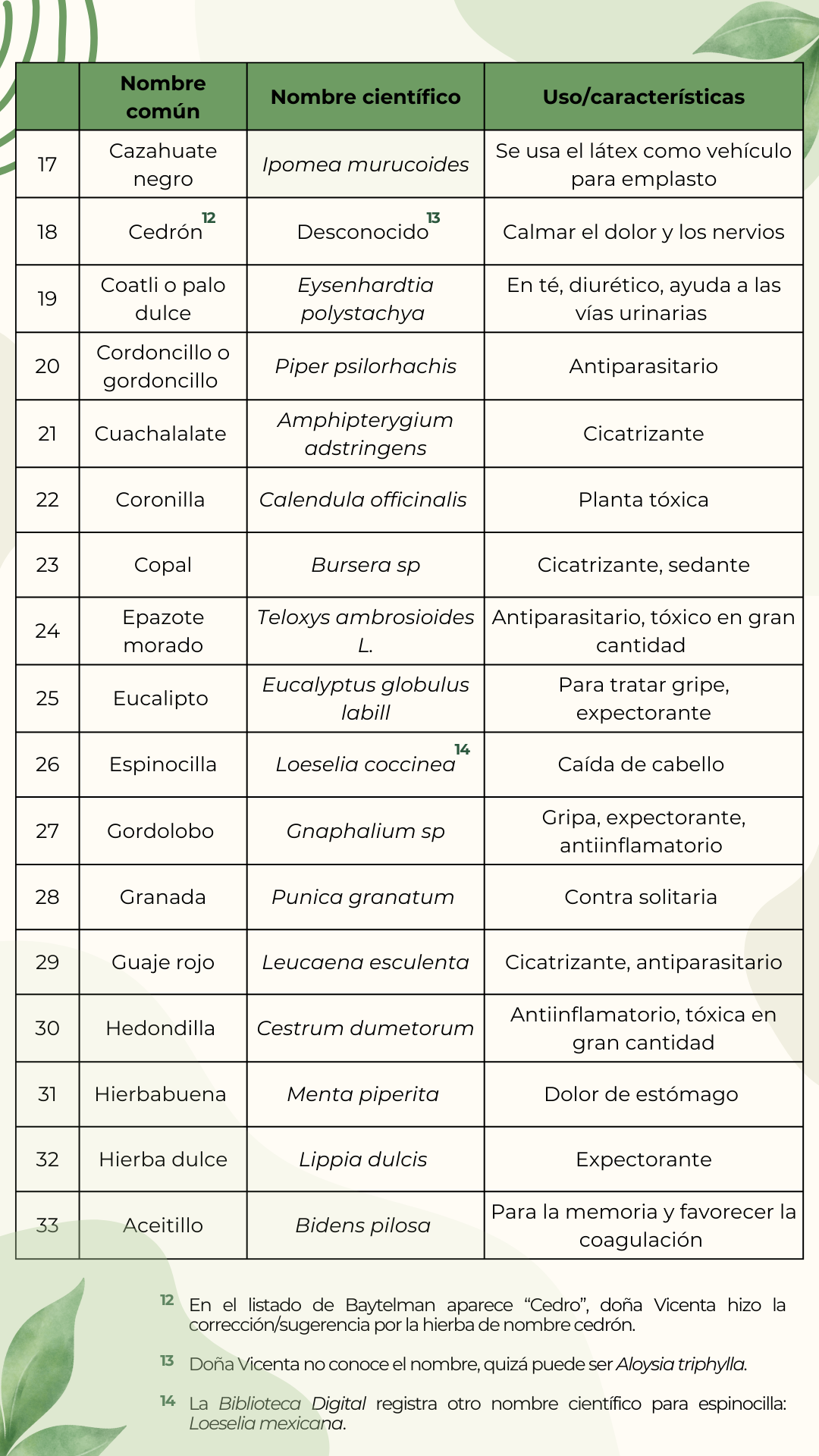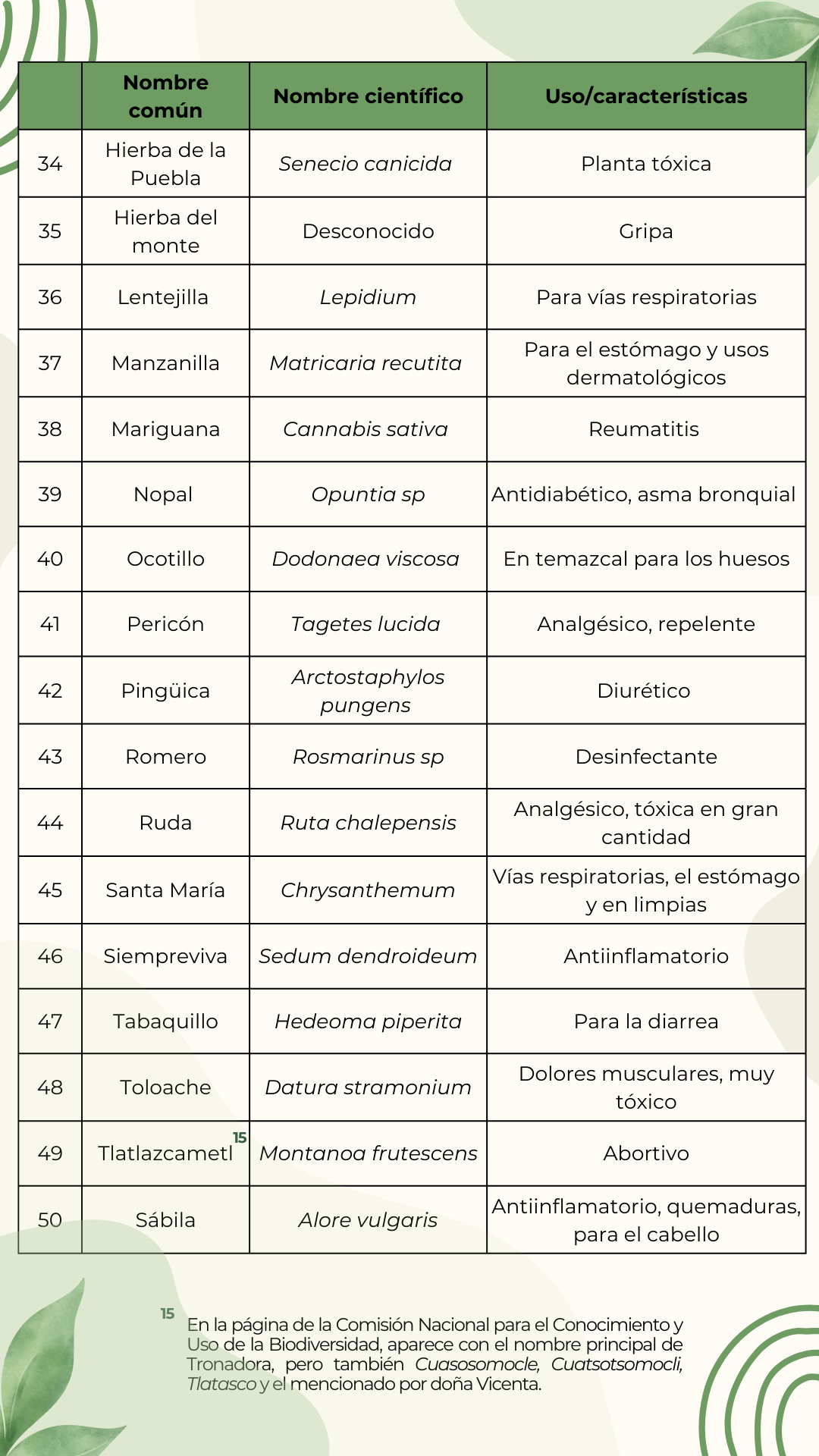Resumen
Este artículo tiene como objetivo analizar algunas ideas fundacionales sobre educación abierta y a distancia propuestas por el Rector Dr. Pablo González Casanova, fundador del Sistema de Universidad Abierta (sua) de la unam. Se realizó un análisis del discurso de literatura que contiene ideas de la fundación del sua y sobre la universidad. El análisis develó algunas contradicciones entre estas ideas fundacionales y las ideas actuales que se suelen asociar a la educación a distancia. Asimismo, se encontraron diferentes modos de concreción de las ideas fundacionales en el hoy Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (suayed) de la unam. Se espera que este análisis contribuya a la discusión sobre el funcionamiento actual de la educación abierta y a distancia, debido a que invita a reflexionar sobre algunos aspectos relacionados con la propuesta académica de la educación a distancia a nivel superior.
Palabras clave: educación a distancia, educación abierta, docencia, educación superior, filosofía de la educación.
Analysis of the foundational ideas on open and distance education by Pablo González Casanova
Abstract
This article aims to analyze some foundational ideas on open and distance education proposed by Rector Dr. Pablo González Casanova, founder of the Open University System (sua) at unam. A discourse analysis was conducted on literature containing ideas related to the foundation of the SUA and the university. The analysis revealed certain contradictions between these foundational ideas and the current concepts commonly associated with distance education. Additionally, various ways of realizing these foundational ideas were found in today’s Open University and Distance Education System (suayed) at unam. It is hoped that this analysis will contribute to the discussion on the current functioning of different open and distance education proposals, as it encourages reflection on certain aspects related to the academic approach of higher education distance learning.
Keywords: distance education, open education, teaching, higher education, philosophy of education.
Introducción
En las décadas pasadas hemos sido testigos de discursos grandilocuentes atribuidos a la educación a distancia. En la publicidad que se realiza sobre ella podemos encontrar atributos de flexibilidad, dado que los estudiantes pueden aprender a su ritmo y desde cualquier lugar; o de accesibilidad para aquellas personas que no pueden acudir a clases presenciales; o bien, menor costo dado los ahorros que representa para los estudiantes en cuanto a gastos de transporte o alojamiento.1
Este párrafo se elaboró con apoyo de la inteligencia artificial generativa ChatGPT.
Esta retórica de la universidad a distancia ha contribuido a su configuración como un paradigma dominante para aprender y enseñar a través del mundo en el siglo xx, en el que se le valora en términos de las posibilidades que ofrece a la economía global (Godfellow y Lea, 2007). Sin embargo, esa misma retórica sobre los modos de aprender en cualquier tiempo y en cualquier lugar, oculta los problemas e insatisfacciones de los participantes en la educación a distancia —que raramente son reportados en la literatura sobre estas modalidades—, y separa a las universidades de sus historias y tradiciones (Goodfellow y Lea, 2007; Moreno, 2023). Estos factores exacerban las condiciones cambiantes e inciertas en las que se sitúa la universidad abierta o a distancia (Cabero, 2023; Rama, 2023).
Con el propósito de resituar la historia y la tradición de la universidad abierta y a distancia, se revisitan algunas ideas fundacionales de Pablo González Casanova: historiador, doctor en sociología y rector de la unam del 6 de mayo de 1970 al 7 de diciembre de 1972 (Amador, 2012). Encabezó una reforma universitaria que tuvo como consecuencia la creación del Colegio de Ciencias y Humanidades (cch) y del Sistema Universidad Abierta (sua) (Cortés, 1997).
El interés por revisitar las ideas fundacionales de González radica, en primer lugar, en que ofrecen un insumo valioso para analizar el actual panorama de la educación abierta y a distancia marcada por la impronta retórica que se mencionó previamente. En segundo lugar, porque resulta necesario dialogar con él en aras de procurar “una pedagogía donde quepan muchas pedagogías” (García, 2023).
González Casanova postulaba una universidad democrática, para las mayorías, pero se oponía a una universidad de masas. Era un tecnocrítico, pero abogaba por la integración de las tecnologías digitales. Propuso una configuración particular de la universidad basada en grupos y no en individuos. Su discurso puesto en acción configuró ciertos modos de proceder, por ello, la relevancia de analizar su contenido y contexto (Gee, 2011; Blommaert, 2006); para entender de qué manera algunas ideas han pasado, o no, a ser de sentido común.
El artículo se compone de tres secciones. En la primera sección se definen algunos referentes teórico-metodológicos empleados en el análisis. En la segunda se analizan las ideas fundacionales del sua, para ello, se abordan cuatro aspectos: 1) de la teleuniversidad que informa a la universidad desenclaustrada que actúa, 2) el grupo y el diálogo como base de la organización de la universidad abierta, 3) no a la universidad de masas, sí a la universidad de redes, y 4) el estudiante navegante: una postura sobre la tecnología. Finalmente, en la tercera sección se discuten las implicaciones de estos aspectos.
Referentes teórico-metodológicos
Se emplea el concepto “fundacional” para remitir a los inicios de una historia institucional, en este caso del sua (Fernández, 1994). En los actos fundacionales de las instituciones educativas suelen enunciarse fines con una fuerte impregnación ilusoria. Los fundadores son revestidos de poder debido a que encuentran alguna solución a las contradicciones existentes. Estas ideas fundacionales quedan registradas en las culturas de las instituciones como mandatos fundacionales, al ser marcas con mucha fuerza debido al carácter del padre fundador (Fernández, 1994).
Estos planteamientos fundacionales proponen utopías, despiertan intereses a partir de una carencia, una falta o una acción por hacer. Al mismo tiempo, proponen modos para hacer posible lo planteado. Este referente teórico permite ubicar a González Casanova como “padre fundador” del sua y alienta a analizar sus propuestas: “La forma vivida expresada en las construcciones escritas y orales requiere no sólo del respeto a la otredad construida, obliga a destejer lo montado en los múltiples detalles en que se manifiesta” (Remedi, 2008, p. 28).
El análisis de estas ideas institucionales permite aproximarse a una comprensión de cómo las personas de la institución se vinculan con los mandatos fundacionales. Para lograrlo, se parte de la necesidad de analizar las formas en las que el lenguaje y el discurso funcionan en la sociedad (Blommaert, 2006; Gee 2011). Sin embargo, no es posible restringir el análisis a lo lingüístico, se requiere entender el contexto social, cultural e histórico en el que ocurren los discursos. De este modo, podremos comprender de qué manera las personas “hicieron algo” con lo que dijeron y si esas enunciaciones han pasado a ser de sentido común (Gee, 2011). Lo anterior amplía nuestras posibilidades de desnaturalizar lo dicho.
En el análisis se emplean algunas referencias textuales de los discursos emitidos por González Casanova para comprender cómo se vinculan con contextos más amplios. Se usaron tres herramientas propuestas por Gee (2011). La primera, la de “actividades”, explora cómo los usos del lenguaje proponen realizar acciones reconocidas social, institucional o culturalmente. La segunda, la de “identidades”, sirve para analizar cómo los participantes usan el lenguaje para construir cierta identidad. La tercera, “relaciones”, analiza cómo se usa el lenguaje para construir y sostener relaciones de diferentes tipos entre grupos, culturas o instituciones.
En el análisis resulta relevante el análisis de metáforas, las cuales, de acuerdo con Gee (2011) son de utilidad para entender aspectos complejos. Las metáforas son una rica fuente de modelos culturales, debido a que muestran o condensan tácitamente las teorías que organizan aspectos significativos para diferentes grupos sociales (Gee, 2011).
Figura 1. El Campus de Ciudad Universitaria de la UNAM, reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Crédito: Shutterstock, uso reservado.
Ideas fundacionales del SUA
a) De la teleuniversidad que informa a la universidad desenclaustrada que actúa
En la década de los 70 del siglo pasado, González Casanova encabezó un estudio en el sistema productivo de la zona central del país (Distrito Federal, Puebla, estado de México, Hidalgo, Morelos), que mostró que alrededor de 30% de los trabajadores manuales deseaban y podían continuar estudiando la universidad si se les brindaban las condiciones necesarias para hacerlo, especialmente en sus centros de trabajo. Las razones que estas personas exponían eran que las universidades estaban cerradas para quienes no disponían de cinco años para estudiar, no habían aprobado un examen de admisión, no vivían cerca de una escuela, no tenían certificados de enseñanza media o incluso no tenían condiciones de salud para realizar estudios presenciales (González, 1976).
En esa década, González Casanova emitió varias advertencias sobre la escuela y la universidad. Por ejemplo, alertó sobre la rigidez del sistema escolar y la incapacidad de la universidad y de la sociedad de “autotransformarse a tiempo de formas creadoras y positivas” (Gaceta unam, 1970, p.2). También sostenía que las reformas educacionales efectuadas hasta ese momento tenían un tono conservador. Con estas y otras ideas en mente, impulsó en 1972 la creación del sua, Sistema de Universidad Abierta, hoy suayed (Sistema de Universidad Abierta y de Educación a Distancia). Él señaló en los motivos de creación del sua que:
la Universidad Abierta
no debía hacer énfasis en sistemas de Tele-Universidad, o de educación por correspondencia, y sí debía, por el contrario, mantener el
diálogo, la clase o la tutoría del profesor con los estudiantes y
organizar el sistema, más que a base de individuos —objeto de educación—, a base de grupos de estudiantes que
salieran de la Universidad a los centros de producción y de servicios, o bien que trabajando en éstos como obreros o empleados, pudiesen aprovechar las facilidades de la Universidad Abierta de la
u.n.a.m. que va de sus claustros a los centros de producción y servicios, en forma orgánica e institucional, esto es, haciendo realidad los ideales universitarios latinoamericanos mediante una
desclaustración efectiva de las actividades de la Universidad Nacional Autónoma de México, que constituirá una lucha permanente por el saber y la difusión del saber universitario como educación colegiada, profesional, que rebasa los límites de la difusión cultural y hace llegar, en forma sistemática, la educación superior a grupos de población cada vez más amplios. (Gaceta
unam, 1972, p.1).
2
Las itálicas en la cita han sido añadidas por la autora para resaltar ciertas ideas y no forman parte de la cita original.
En el discurso de creación del sua se aprecia la propuesta de diferenciar a este sistema de las teleuniversidades. Se infiere que, desde la perspectiva de González Casanova, estas últimas se concentraban en la transmisión y recepción de información y ejercicios a los estudiantes por diferentes vías, incluyendo las electrónicas. En contraposición a esta idea de transmisión de información de la teleuniversidad, González Casanova propone una “universidad desenclaustrada” cuyas actividades “salgan” metafóricamente del campus físico y alcancen los centros de producción y de servicios. Esta idea fundacional se asemeja y se acerca estrechamente a otro dato histórico de la educación a distancia: la creación de la Open University (ou) en Gran Bretaña en 1969 y sus vínculos con el Partido Laborista: se aspiraba a crear una universidad abierta con alta calidad de enseñanza que pudiera asegurar el reconocimiento de la sociedad. La creación de la ou se trataba no sólo de un proyecto educativo, sino con motivaciones de índole política que apostaba por una transformación social (Coicaud, 2010).
De manera similar, González Casanova plantea un proyecto político, que implica la transformación de la universidad. Para ello propone en su discurso una serie de actividades (Gee, 2011) que, idealmente, tendría que realizar la universidad abierta: “salir” del campus hacia los centros de producción y servicios, superar la mera transmisión de información y realización de ejercicios, y alentar el diálogo entre grupos de estudiantes. González Casanova parece orientar a través de su discurso (Gee, 2011), el diseño de los planes y programas de estudio que se desarrollarían en el sua. Cabe cuestionar en qué medida estas aspiraciones se han logrado o se ha avanzado en ellas. Sería necesario indagar si los planes de estudio a distancia siguen distribuyendo contenidos o promueven que los estudiantes “hagan algo” con la información que reciben.
Algunos datos pueden resultar indicativos en este sentido, por ejemplo, “la comunidad suayed considera como desventaja la baja interacción social entre profesorado y alumnado” (cuaieed, 2023, p. 33). Esta afirmación sugiere que la enseñanza en el suayed se basa en la entrega y recepción de actividades de aprendizaje, pero no en el intercambio con los asesores. Asimismo, abre la necesidad de analizar y modificar el diseño curricular de los planes de estudio del suayed, la mayoría implementados en los setenta como análogos de los que se imparten en la modalidad presencial (cuaieed, 2023).
Algunos estudiantes comentan las dificultades que tienen para encontrar trabajo debido a que carecen de experiencia profesional previa pues no tuvieron la oportunidad de realizar prácticas durante el transcurso de la carrera. También señalan la desarticulación entre teoría y práctica (ffyl, 2024).
El panorama anterior sugiere una desvinculación entre la idea fundacional de González Casanova y las concreciones curriculares. Esto podría explicarse por el hecho de que el alumnado suele estar acostumbrado a diseños curriculares convencionales (Goodfellow y Lea, 2007). A pesar de que estos planes de estudio fueron creados en la década de los setenta, conservaron la orientación transmisiva que preocupaba a González Casanova en el discurso fundacional. Muchos de ellos no han sido modificados. La idea fundacional de González Casanova sobre el sua como proyecto político sigue siendo aspiracional en ese sentido.
b) El grupo y el diálogo como base de la organización de la universidad abierta
González Casanova propuso basar la organización de la universidad abierta en grupos y no en individuos (“organizar el sistema, más que a base de individuos —objeto de educación—, a base de grupos de estudiantes” (Gaceta unam, 1972, p.1)) en el discurso fundacional del sua. Esto lo reiteró al describir la organización que imaginó para el sua:
sin duda sistemas de profesores que en pequeños grupos de 10 a 20 alumnos, trabajen en centros distribuidos en el territorio nacional aclarando a los estudiantes los problemas que vieron en la televisión y no entendieron, o los que leyeron en los libros y cursos por correspondencia y que requieren una explicación, una aclaración, una discusión o plática informales. (Gaceta unam, 1970, p. 2).
González Casanova estableció este modo de organización de la enseñanza del sua como un rasgo identitario. Esta idea opera en muchos espacios del suayed, ya sea en la educación abierta o a distancia pues las asesorías virtuales o presenciales tienen lugar semanalmente. En la Facultad de Filosofía y Letras en la modalidad abierta, asesor y alumnado se reúnen una vez a la semana de manera presencial. En la modalidad a distancia, se recomienda a los docentes realizar una asesoría virtual semanalmente.
A pesar de ello, este rasgo aún no se consolida en algunos espacios, pues “La mitad del alumnado considera que en su experiencia en el suayed no ha sido posible comunicarse frecuentemente con el personal docente ni participar en grupos de aprendizaje” (cuaieed, 2021, p. 31). Los estudiantes también reportan que se discuten las características de las actividades de aprendizaje, pero no el contenido de las asignaturas.
Respecto a la idea del grupo como organización, esta resulta francamente opuesta a la publicidad actual y retórica de la educación abierta y a distancia que hace fuerte énfasis en la posibilidad de aprender de manera independiente, exclusivamente a través de la resolución de ejercicios individuales mediante una plataforma y con asesoría —la cual puede estar ausente como se señaló—. Si bien la autonomía es una característica que reconoció González Casanova para quien cursa estas modalidades, enfatizó la importancia de lo grupal en el aprendizaje:
intensificará los procesos por los cuales grandes núcleos de estudiantes se enseñen a sí mismos, aprendan por sí mismos, como individuos o en pequeños grupos de compañeros y amigos, que se preparan ayudándose para tener acceso a la cultura superior. (Gaceta unam, 1970, p.3).
En esta idea fundacional de González Casanova se encuentran sedimentos de una fuerte impronta del aprendizaje sociocultural, el cual sostiene que aprendemos con otros y, por lo tanto, demanda de participación social. Es a través del diálogo intenso como inventamos y transformamos significados a través del uso del lenguaje en nuestras interacciones (Lea, 2005). Para aprender necesitamos dar sentido a la información que se nos presenta y esto se logra a través de la interacción. El aprendizaje, por lo tanto, es producto de una exploración guiada a través del diálogo (Goodfellow y Lea, 2007). Sería esta perspectiva sobre el aprendizaje la que trataría González Casanova fuera socialmente reconocida (Gee, 2011) como sello identitario del sua.
La revisión de esta idea resulta un punto de inflexión sobre las propuestas actuales, centradas en lo individual o en lo independiente. Si bien muchas de ellas sostienen la importancia del aprendizaje colaborativo, las prácticas pueden estar predominantemente orientadas hacia un desempeño individual. Por ejemplo, un programa que se centra exclusivamente en una retroalimentación vía plataforma electrónica y que reduce al mínimo las reuniones virtuales o asesorías, o bien, el diálogo académico a través de los recursos disponibles podría estar distanciándose de una idea que es especialmente valiosa para la universidad actual. Los datos muestran en este sentido una tarea pendiente sobre los modos de aprender en el suayed.
Figura 1. Facultad de Ingeniería de la UNAM.
Crédito: Shutterstock, uso reservado.
c) No a la universidad de masas, sí a la universidad de redes
González Casanova afirmó “no a la universidad elitista”, “no a la universidad de masas” (2013, p. 144). A pesar de estas afirmaciones, su proyecto sí tenía la finalidad de democratizar la educación superior al incorporar a un mayor número de alumnos, mediante una educación alternativa, flexible e innovadora.
González Casanova no estaba de acuerdo en aceptar la educación de masas porque consideraba que incluso con escasos recursos económicos se puede enseñar mejor a más estudiantes mediante:
la búsqueda del rigor, de la claridad, de volver a hacer algo mejor, a producir, a corregir, a informarse, a criticar, a analizar, a dialogar, a oír y hablar, a leer y exponer en formas verbales y escritas; a buscar el sentido de lo que viven y a saber más, de su país, de su mundo y su localidad. (González, 2013, p. 131).
Es decir, pretendía la inclusión de más alumnos, pero esto no significaba ofrecerles una educación superficial o de baja calidad con la finalidad de atender a una masa de personas. Por el contrario, se trataba de ofrecer una educación rigurosa, dialogada, crítica y personalizada a un número cada vez mayor de estudiantes:
resulta perfectamente compatible
dar mejor educación a un mayor número, tanto de estudiantes presenciales como a distancia, con métodos de educación personalizada, con métodos de enseñanza de grupos y colectividades, y con pequeñas redes de trabajo especializado que se comunican por internet o de puerta a puerta, y hasta en una misma sala. La verdad es que la masificación se debe a que no tenemos la voluntad política de construir un sistema con
“ciudades educadoras” que combinen sus estructuras tradicionales y modernas de investigación, docencia y difusión con la infraestructura profesional de los centros de producción y servicios. (González, 2013, p. 138).
3
Las itálicas en la cita han sido añadidas por la autora para resaltar ciertas ideas y no forman parte de la cita original.
Se observa en la cita de qué manera González Casanova reemplaza la idea de educación para las masas por educación personalizada para grandes grupos de estudiantes, un detalle sutil en el lenguaje, pero relevante para entender los orígenes y la identidad del sistema abierto y a distancia de la universidad. Para ello, propone en su discurso la metáfora de la “ciudad educadora” (Gee, 2011), una figura que parece aludir a la imbricación entre educación universitaria tradicional y moderna, vinculadas o incluso fusionadas con otras entidades de producción y de servicios. Estas figuras, entrezaladas, podrían realizar tareas de docencia, difusión e investigación para formar a un gran número de estudiantes. Se trata por tanto de una educación democratizadora, de redes, pero no de masas.
Sobre el mencionado entrelazamiento, se puede hacer un símil entre la propuesta de González Casanova con la teoría del actor red de Bruno Latour (1995), en la cual los actantes humanos y no humanos —como las tecnologías— realizan en sus interacciones múltiples traducciones para lograr flujos de conocimiento:
Los sistemas universitarios deben ser sistemas de multiuniversidades articuladas respetuosas de las autonomías de sus integrantes y de las
redes que establezcan sus grupos de investigación y docencia. N
o es posible continuar separando las universidades tradicionales de las universidades abiertas; no se deben mantener las universidades presenciales por un lado y construir las universidades a distancia por otro. No es aceptable que se separen la investigación de la educación, la difusión cultural de la educación y la investigación. Al contrario, se establecerán más y más vínculos y nexos entre difusión-educación-investigación. (González, 2013, p. 140)).
4
Las itálicas en la cita han sido añadidas por la autora para resaltar ciertas ideas y no forman parte de la cita original.
A pesar de que esta idea de redes es una lógica que ha permeado en las dinámicas universitarias y en sus grupos académicos desde hace varias décadas, y de que tiene concreciones en muchos espacios universitarios, aún no es una realidad en el suayed de la unam, pues la universidad presencial continúa separada de la universidad abierta y a distancia. Por ejemplo, en esta última “La comunidad se percibe como “de segunda”, como el “patito feo” de la unam, pues no siente arraigo y pertenencia a la institución y nota que la modalidad presencial es la que tiene un mayor reconocimiento” (cuaieed, 2021, p. 30).
d) El estudiante navegante: una postura sobre tecnología
González Casanova también propuso la integración de tecnologías a los procesos de enseñanza-aprendizaje de la Universidad:
La integración de tecnologías electrónicas a la enseñanza es parte de una integración muy antigua de la investigación, de las bibliotecas, los laboratorios, las escuelas, los hospitales, los centros de trabajo, los foros y las comunidades. No se trata de hacer sólo
otra universidad sino también la misma que combina medios y saberes, artes y conceptos, preguntas y objetivos en combinaciones significativas para conocer y cambiar el mundo y la sociedad. (González, 2013, p. 141).
5
Las itálicas en la cita han sido añadidas por la autora para resaltar ciertas ideas y no forman parte de la cita original.
Sin embargo, mantuvo una postura crítica ante la tecnología. Se distanció de las afirmaciones simplistas sobre los efectos benéficos de la ciencia y la técnica; señaló que, en vez de resolver los problemas de la humanidad, podrían agravarlos. Las máquinas en su opinión: “manejan lenguajes numéricos cualitativos, visuales, experimentan, registran hechos, analizan problemas sistemas, pero no saben cómo vincular las matemáticas al corazón y el idioma propio a las obras maestras de la literatura.” (González, 2013, p. 135).
Esta opinión puede resultar controversial, especialmente a la luz de los debates actuales sobre inteligencia artificial en los cuales se defienden a ultranza las posibilidades de la misma. Sin embargo, para González Casanova, como para algunos tecnocríticos actuales como Eric Sadin (2018), los sentimientos y las decisiones tendrían que verificarse desde el lado humano.
Lo anterior no implica subsumir el papel de las tecnologías, sino adoptarlas como un compañero de viaje. En este sentido, González Casanova propuso otra metáfora la del “estudiante navegante” que se entiende como aquél que puede ajustar las rutas de estudio a su contexto y condiciones. Si bien no hace alusión directa a la tecnología, la metáfora del piloto o del navegante sugiere el uso de diferentes instrumentos de navegación, así como el desarrollo de determinadas actividades:
Con esos elementos el
piloto-estudiante puede hacer sus propias exposiciones, esquemas, síntesis, mejorar y ampliar su información, precisar y reestructurar sus conceptos globales y específicos, ejercitarse en el razonamiento del todo y las partes, de lo actual y lo histórico, de la génesis de eso que vive, de la prospectiva del futuro o los
futuros posibles que construirá; puede descubrir opciones inesperadas y crear posibilidades que antes no existían. (González, 2013, p. 143).
6
Las itálicas en la cita han sido añadidas por la autora para resaltar ciertas ideas y no forman parte de la cita original.
En el fragmento anterior se aprecia la autonomía que espera de los estudiantes universitarios: “para hacer sus propias” creaciones, incluso de futuros y nuevas posibilidades. González Casanova continúa describiendo las tareas para hacer estas construcciones:
Para eso tiene que
ajustar sus rutas a su contexto e incluso a sus medios, a su propio tiempo de navegar, de leer, pensar, escribir, de simular realidades y actuar en ellas. Periódicamente autoevaluará su conocimiento y la forma de mejorar sus métodos de aprendizaje y de consolidar lo aprendido, y
de lograr el “error cero” en algunas cuestiones técnicas, matemáticas, lógicas o gramaticales; o de formar e informar su espíritu crítico científico y humanístico, y l
a voluntad y persistencia y la formación del carácter en el curso de la navegación y de las tormentas intelectuales, teóricas y morales. El
estudiante o navegante estará siempre listo para buscar las soluciones pedagógicas y creativas, las más adecuadas según las circunstancias y variaciones. (González, 2013, p. 143).
7
Las itálicas en la cita han sido añadidas por la autora para resaltar ciertas ideas y no forman parte de la cita original.
Al establecer una relación de equivalencia entre el estudiante y el navegante, González Casanova señala las características deseadas en los estudiantes universitarios de todas las modalidades. Destaca las cualidades que se espera en el perfil universitario: un espíritu científico y humanístico, con voluntad, persistencia y carácter para enfrentar “tormentas intelectuales, teóricas y morales”, con capacidad para imaginar escenarios y actuar sobre ellos. Pero también alude a la incertidumbre y a un escenario de complejidad al mencionar las tormentas. Espera, según su afirmación final, a las y los universitarios creativos que busquen soluciones pedagógicas de naturaleza situada. González Casanova se distancia, por lo tanto, de una universidad que ofrece información a estudiantes pasivos. Por el contrario, a través de su discurso los exhorta a una permanente autoevaluación y mejora.
Discusión y conclusiones
En el análisis del discurso de González Casanova se infieren algunas posibles orientaciones que ofreció para el funcionamiento del Sistema Universidad Abierta y a Distancia de la unam. Estas orientaciones fueron clasificadas en los siguientes ámbitos:
- Sobre los planes y programas de estudio. Estos planes y programas tendrían que promover una universidad desenclaustrada, que fuera más allá de los espacios físicos y que se vinculara, a manera de red, con otros centros de docencia, de investigación, de producción y de servicios. Con la figura de las “ciudades educadoras”, González Casanova propuso un esquema de organización basado en redes en las que fuese posible articular lo moderno con lo tradicional, lo presencial con lo virtual, lo escolarizado con ambientes de producción, servicios e investigación. Asimismo, esperaba que en la universidad abierta estos planes de estudio no sólo promovieran la transmisión de información, sino también la acción de los estudiantes en la construcción de los saberes universitarios.
- Los planes de estudio fueron creados en los setenta, a la luz de estas orientaciones. Sin embargo, las evaluaciones realizadas al suayed muestran que estos planes han promovido hasta cierto grado estos principios fundacionales: la organización basada en grupos, la enseñanza basada en el diálogo, la universidad conectada con la sociedad dadas las opiniones que emiten los estudiantes.
- Sobre la relación docente-estudiantes. Se observó que González Casanova proponía una relación activa en estos dos actores educativos, basada en el diálogo, en la asesoría y en el acompañamiento. Si bien este rasgo distingue al suayed, las evaluaciones sugieren que aún se prioriza lo individual en vez de lo grupal. Asimismo, el grado de interacción dista de lo esperado.
- Sobre el estudiante navegante y sobre la tecnología. En este aspecto González Casanova propone ciertos rasgos identitarios para el estudiante de estas modalidades, como la autonomía en la elección de recursos y en la determinación y ajuste de rutas. Esta postura sugiere una teoría del aprendizaje sustentada en principios sociales y culturales, pero demanda mayor protagonismo del alumnado.
Si bien las palabras del padre fundador del sua tuvieron efectos concretos en numerosas prácticas, otros aspectos quedan aún pendientes por resolver, debido a las contradicciones o problemáticas que se presentan actualmente en el sistema.
Este análisis plantea nuevas interrogantes: el rectorado de González Casanova concluyó en 1972, por lo que cabría profundizar en el contexto y condiciones que acompañaron la implementación de los primeros años del sua y el inicio de los planes a distancia. Un análisis institucional de más largo aliento contribuiría a una mejor comprensión de la evolución del suayed.
Regresar a los planteamientos fundacionales y reconsiderar su vigencia o pertinencia en el contexto actual, permitiría tomar en cuenta aspectos nodales para la modificación o actualización de planes de estudio, la operación del suayed, o el trabajo docente cotidiano. González Casanova generó a través de sus palabras y acciones vías para la actuación orientadas a la transformación de la universidad; delineó actividades específicas para realizar en el sua y contribuyó a la generación de identidades; pero su propuesta de universidad aún está en construcción y en marcha.
La educación abierta y a distancia del suayed aún enfrentan el reto de superar diseños curriculares que alientan la resolución de actividades de aprendizaje individuales que no requieren establecer relaciones de colaboración con otras personas, vincularse con otros espacios educativos o integrar la teoría y la práctica. Además, supone el reto de generar diseños curriculares que potencien lo que las y los egresados pueden hacer sin las tecnologías en aras del desarrollo humano, profesional e institucional (Moreno, 2023).
Hacer llegar o construir los saberes universitarios en diferentes espacios sociales como propuso González Casanova no se trata de un asunto utópico o ingenuo en el mundo actual, enfrentado a problemáticas complejas que demandan mantenimiento y reparación. La universidad promueve las relaciones de pensamiento y conocimiento; por lo tanto, estas exigen ser pensadas con cuidado para poner al descubierto los límites de los entornos científicos y académicos para crearlas (Puig de la Bellacasa, 2016).
Ante todo, resulta pertinente repensar la pregunta que planteó González: ¿Qué universidad queremos? Su respuesta sigue siendo vigente en tanto alude a su complejidad: “Aquí se plantea el problema más difícil de todos, el de hacer efectiva una mejor educación para más” (González, 2013, p. 120). La indefinición puede ser el punto de partida para ensayar nuevas vías.
Referencias
- Amador, R. (2012). 40 años del Sistema Universidad Abierta de la unam: Crónica histórica. Perfiles Educativos, 34(137), 194–212. https://doi.org/10.22201/iisue.24486167e.2012.137.34124.
- Blommaert, J. (2006). Discourse. Cambridge University Press.
- Coicaud, S. (2010). Educación a distancia: tecnologías y acceso a la educación superior. Editorial Biblos.
- Cortés Rodríguez, J. (1997). Pablo González Casanova: biobibliografía (Tesis de licenciatura). Universidad Nacional Autónoma de México. https://repositorio.unam.mx/contenidos/242901.
- Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia [cuaieed]. (2021). Evaluación 2021 suayed: Informe de resultados. Tomo uno. cuaieed.
- Facultad de Filosofía y Letras. (2024). Proyecto de evaluación de la Licenciatura en Pedagogía, modalidad a distancia (Documento interno). ffyl.
- Fernández, L. (1994). Instituciones educativas: dinámicas institucionales en situaciones críticas. Paidós.
- Gaceta unam. (1970, 25 de noviembre). La Universidad y el Sistema Nacional de Enseñanza (Palabras del Rector en la sesión del H. Consejo Universitario, celebrada el 19 de noviembre de 1970). unam. http://www.acervo.gaceta.unam.mx/index.php/gum70/article/view/5747/5745.
- Gaceta unam. (1972, 28 de febrero). Palabras del Sr. Rector ante el H. Consejo universitario sobre el Proyecto de Estatuto del Sistema de Universidad Abierta de la u.n.a.m: Exposición de motivos y Estatuto del sua. http://acervo.gaceta.unam.mx/index.php/gum70/article/view/6526/6524.
- García, P. (2023, 23 de febrero). Pablo González Casanova: una pedagogía en la que quepan muchas pedagogías. Revista Común. https://revistacomun.com/blog/pablo-gonzalez-casanova-bruna-pedagogia-en-la-que-quepan-muchas-pedagogias/.
- Gee, J. (2011). How to do discourse analysis: A toolkit. Routledge.
- González, P. (1976, octubre-diciembre). Carta al Consejo Editorial. Cuadernos Políticos, (10), 94–102. http://www.cuadernospoliticos.unam.mx/cuadernos/contenido/CP.10/CP10.12.Cartaeditorial.pdf.
- González, P. (2013). La universidad necesaria en el siglo xxi. Era.
- Goodfellow, R., y Lea, M. (2007). Challenging e-learning in the university. McGraw-Hill Education.
- Latour, B. (2008). Reensamblar lo social: Una introducción a la teoría del actor-red. Manantial.
- Lea, M. (2005). “Communities of practice” in higher education: Useful heuristic or educational model? En D. Barton K. Tusting (Eds.), Beyond communities of practice: Language, power, and social context (pp. 180–197). Cambridge University Press.
- Moreno, M. (2023, 23 de septiembre). Incorporación de la educación a distancia en línea en una universidad áulica [Conferencia]. 50 aniversario del suayed, unam – 45 aniversario del suayed, Facultad de Filosofía y Letras. cdmx. https://www.youtube.com/watch?v=hY1i9pTjvrc.
- Puig de la Bellacasa, M. (2016). Pensar con cuidado. Parte 1. Editorial concreta.org. https://www.scribd.com/document/465731096/Pensar-con-cuidado.
- Rama, C. (2023). La diferenciación de modalidades de educación a distancia y la educación híbrida digital [Conferencia]. 50 aniversario del suayed, unam – 45 aniversario del suayed, Facultad de Filosofía y Letras. cdmx. https://www.youtube.com/watch?v=ubRIV_c9_J0.
- Remedi, E. (2008). Detrás del murmullo: Vida político-académica en la Universidad Autónoma de Zacatecas, 1959-1977. Universidad Autónoma de Zacatecas-Casa Juan Pablos.
- Sadin, E. (2018). La humanidad aumentada: La administración digital del mundo. Editorial Caja negra.
Recepción: colaboración por invitación.