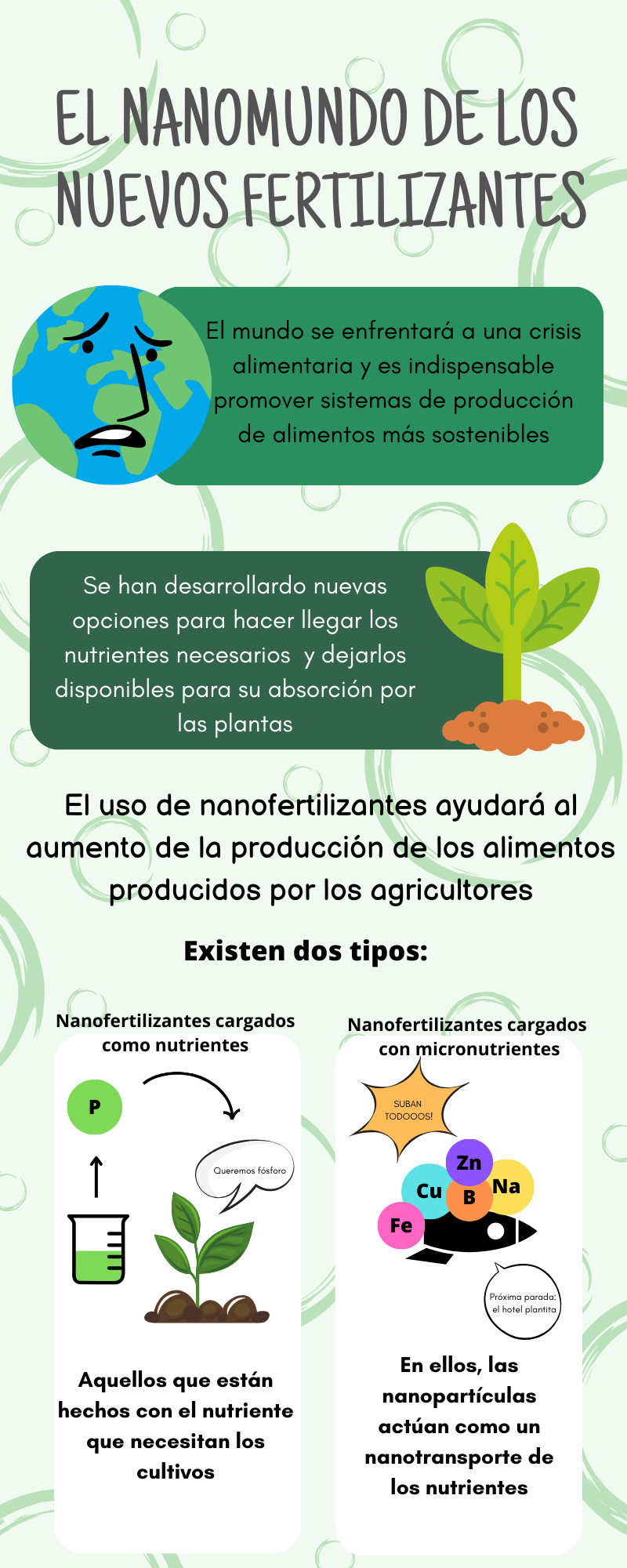Resumen
Este ensayo refiere el encuentro del autor con un tlacuache muerto en una acera aledaña a un conocido parque de la Ciudad de México. El acontecimiento transcurre durante 2020, en la época más crítica de la pandemia de covid-19, cuando se desaceleró el movimiento del mundo entero, cuando el silencio se apoderó de las calles por la reclusión humana y cuando un gran número de animales emergieron de sus guaridas para explorar el entorno. La muerte del tlacuache genera en el autor evocaciones literarias, factuales y mitológicas, vinculadas a esos singulares marsupiales, endémicos del continente americano. El texto afirma la melancólica certeza de que una gran cantidad de animales ―en cualquier época y lugar― son diezmados en tanto no satisfagan los requerimientos prácticos del ser humano.
Palabras clave: tlacuache, ciudad, animales silvestres, literatura, mitología mesoamericana, cultura.
Elegy of the tlacuache
Abstract
This essay refers the author’s encounter with a dead tlacuache on a sidewalk, next to a well-known park in Mexico City. The event takes place during the most critical period of the covid-19 pandemic in 2020, when the movement of the whole world slowed down, the silence took over the streets due to human reclusion, and a significant number of animals emerged from their dens to explore. For the author, the death of the tlacuache generates literary, factual, and mythological evocations associated with these unique marsupials, endemic to the American continent. The text sustains the melancholic certainty that a great number of animals ―in any time and place― are decimated as they do not satisfy the practical requirements of human beings.
Keywords: tlacuache, city, wildlife, literature, mesoamerican mythology, culture.
Introducción
Salvo en fotografías o en videos sobre la fauna silvestre en México, nunca había visto un tlacuache hasta esa mañana de 2020, en una de las calles adyacentes a los Viveros de Coyoacán. En la banqueta, como pidiendo clemencia, el animalillo yacía exánime, con el hocico sangrante. Entre su pelaje de brocha resplandecía el rocío de la madrugada, iluminado por las primeras luces del día.
Alguien más grande y más fuerte había masacrado al tlacuache, haciendo gala de una crueldad ciega y tupida; al parecer, capaz de estallar al menor estímulo. Con absoluta impunidad, el subterfugio de aquella ejecución habría sido, muy probablemente ―como en casos semejantes―, que los tlacuaches parecen ratas gigantes, que husmean entre la basura y los desperdicios, que son feos.
Nunca había visto un tlacuache hasta entonces. Estaba muerto. Alguien ―no hacía mucho― lo había pateado, apaleado o lapidado y, sin embargo, incluso bajo esa condición de despojo, aquel tlacuache no era de ningún modo desagradable. El aparente desaliño de su aspecto, en realidad, era parte de una figura en la que se equilibraba una mezcla de bonhomía y candidez.
Su vientre era del color de la ceniza; su dorso y su cabeza, predominantemente blancos. Las orejas diminutas y la extensa cola eran lampiñas (desde mi perspectiva, suaves como la cera). El tlacuache tenía cinco dedos en cada pata, y pulgares oponibles en las traseras. De su rostro de isósceles asomaban unos colmillos inofensivos, y, de éstos, un cúmulo de sangre coagulada. Sus ojos permanecían irremediablemente cerrados.
José Revueltas fabuló sobre la existencia trágica de los escorpiones que, obligados a morar entre rocas húmedas, oscuridades y recovecos, estaban condenados a una vida misteriosa y nostálgica, inconscientes de su nombre, de su índole ponzoñosa y hasta de su propio ser. Por eso en ocasiones emergían de sus escondrijos, confiados y anhelantes, a esparcir todo el amor que eran capaces de consagrar a los seres humanos, antes de ser perseguidos y aplastados por ellos. Frente a esa inesperada ingratitud, los escorpiones que imaginaba Revueltas morían primero de estupor y después bajo la inminente furia de un zapatazo (Revueltas, 1976, pp. 724-725).

La ingenuidad de los tlacuaches no llega a tanto. Suelen ser precavidos y sigilosos, de rutinas predominantemente nocturnas. Su recelo los resguarda de enemigos y presencias incómodas. En las ciudades donde aún subsisten, extreman precauciones. Con la pandemia que confinó a multitudes y disminuyó el fragor de las actividades capitalinas, sin embargo, algunos bajaron la guardia.
Salieron al asfalto a explorar los territorios que en épocas pasadas les habían pertenecido y de los cuales fueron expulsados a fuerza de incomprensión. Sin duda, fue el caso del tlacuache que encontré esa mañana: se fio del sosiego pasajero de la muchedumbre. Fue un error fatal: a la primera oportunidad algún energúmeno al acecho, borracho de ira y soberbia, juzgó oportuno aniquilar a ese intrépido, otro ser vivo cuya infracción principal era ser tan diferente.
Al igual que los canguros, las especies más grandes de tlacuaches tienen un marsupio donde las crías, que nacen prematuras, se terminan de desarrollar. En esa bolsa externa, las hembras alimentan a su camada (Fuente Cid, 2018, p. 16). Las crías se amamantan durante un período de dos meses. Después de ese lapso, se trasladan al lomo de la madre, desde el cual, en el transcurso de otro par de meses, aprenden los principios básicos de ser tlacuaches (Nájera Coronado, 1992, p. 48).
Respecto a su clasificación zoológica, reciben el nombre científico de Didelphis virginiana, perteneciente a la familia Didelphidae. Son de dimensión mediana, compactos y relativamente pesados. Cambian el pelaje varias veces al año, por lo cual presentan una variación en su tonalidad: entre febrero y octubre el pelo es más oscuro y más largo; entre noviembre y enero, menos abundante. Su alimentación es omnívora: una dieta que abarca frutas, aves, insectos, cangrejos, caracoles y anfibios (Salazar Goroztieta, 2001, p. iii).
Los tlacuaches poseen buen olfato, pero mala vista. En general son lentos al caminar; compensan esa parsimonia, no obstante, con un admirable truco de sobrevivencia: cuando se sienten amenazados, entran en una especie de coma para simular la muerte y para desinteresar a sus potenciales depredadores. Cuando se sienten a salvo, “reviven” y continúan su lánguida marcha (Nava Escudero, 2015, p. 31).
Aparte de sus singulares atributos biológicos, que descubrí en algunas referencias especializadas, recordé que, a la par, los tlacuaches poseían características imaginarias únicas, las cuales fueron consignadas en distintas mitologías mesoamericanas. A pesar de su fama de pendenciero, borracho y ladrón, al tlacuache se le consideraba un héroe fundador, y el personaje principal en cuentos de sagacidad. Cargado de símbolos, algunos códices lo vinculan con el juego de pelota, el cruce de caminos, la luna, el pulque y la aurora (López Austin, 2006).
El mito más conocido en el que participó fue el del robo del fuego. La narración varía de acuerdo con el lugar o el grupo que refiera la hazaña; sin embargo, en esencia, ésta atribuye al tlacuache haber despojado a un jaguar irascible —a una deidad de gran poderío— de una brasa incandescente con su cola; posteriormente, la sujetó con el hocico, la escondió en el marsupio y la ofreció a los hombres y mujeres que no conocían el fuego para que, además de obtener calor, pudieran cocinar sus alimentos.
En la etimología de su nombre, tlacuatzin, hay reminiscencias de esa proeza: tla, fuego; cua, comer; tzin, chico. El pequeño que come fuego (Castro, 1961, p. 452).
En esa gesta, se registra una serie de transformaciones en el cuerpo del tlacuache ―la cola se le tatema y le queda pelona― y de peripecias que coinciden en resaltar su generosidad y astucia. En algunas versiones, el regreso del tlacuache después de robar el fuego fue tan accidentado que murió o quedó partido en pedazos; no obstante, tuvo el poder y la capacidad para resucitar o recomponerse (López Austin, 2006, p. 273).
Prometeo mesoamericano, el tlacuache es resistente a los golpes y a los elementos; es el descuartizado que renace, el civilizador y bienhechor, el abuelo venerable y sabio (Huerta Mendoza, 2013). Su carencia de defensas naturales fue compensada con la inteligencia y la valentía.
La representación femenina del tlacuache, por su parte, toma en cuenta a un marsupial didélfido, es decir, que posee dos matrices, una de las cuales es una bolsa protectora con múltiples pezones para alimentar a la prole. La tlacuacha parece estar siempre pendiente de los hijos: cuadrillas de diez o más tlacuachitos en cualquier época del año. Para el indio mesoamericano, el tlacuache era, por antonomasia, el ejemplo de “el que come”, “el que se alimenta”; era la vida misma: el surtidor de donde ésta brota. De ahí su antiguo vínculo con principios vitales como la fecundidad, la tierra, el maíz (Castro, 1961, p. 452).
La mañana que encontré aquel tlacuache sin vida en Coyoacán, en algún momento, evoqué a Cri-Cri, quien lo recreó como un ropavejero que recorría las calles “de la gran ciudad”, pregonando la compraventa y el intercambio de productos variopintos. A voz en cuello, por unos pocos pesos, el señor tlacuache adquiría tanto zapatos viejos y tiliches chamuscados como chamacos groseros, chillones insoportables y maloras incorregibles.
A la perplejidad derivada de la muerte de aquel tlacuache, se sumaba la melancólica certeza de que una gran cantidad de animales ―en cualquier época y lugar― es diezmada en tanto no satisfaga los requerimientos prácticos del ser humano. Mientras más alejadas de la civilización se hallen las demás criaturas del mundo, mientras más insumisas, más propensas a ser arrinconadas en los últimos escalafones del entorno físico.
Milan Kundera afirmaba que la auténtica bondad de los seres humanos se revela, con total pulcritud y libertad, con quienes no oponen fuerza alguna. La genuina prueba de moralidad de los seres humanos, la más profunda ―tan insondable que huye de toda percepción―, se encuentra en el vínculo establecido con quienes están a su merced y son más vulnerables: los animales (Kundera, 1992, pp. 295-296).
Los animales, sin embargo, siguen siendo percibidos como entidades menores a las cuales es necesario dominar o destruir. En especial si su presencia resulta desconcertante, si representan una pérdida de control, o si son potenciales mensajeros del caos.
La sombría suerte del tlacuache sin vida me trajo a la memoria, además de la canción de Cri-Cri, el episodio en el que se desató la locura de Nietzsche. Éste, en la ciudad de Turín, a finales del siglo xix, vio a un cochero fustigar a su caballo, que, exhausto por el peso de la carga, era incapaz de reanudar la marcha. El filósofo prorrumpió en sollozos, incriminó al hombre y se aproximó al afligido animal. Lo abrazó del cuello y se echó a llorar a gritos, ofreciéndole perdón por el abuso cometido. Se dice que ni siquiera la intervención de la policía logró convencerlo de soltar al caballo, y que sus últimas palabras en aquel incidente ―antes de perder la lucidez para siempre― fueron: “Mutter, ich bin dumm” (“madre, soy tonto”) (Argullol, 2012).
El tlacuache muerto y desolado a la orilla de la banqueta me hizo evocar aquel acontecimiento. Yo también, como Nietzsche ―pero en silencio―, le ofrecí disculpas en nombre de la humanidad.
Referencias
- Argullol, R. (2012, 4 de abril). Nietzsche y el caballo. El País. https://elpais.com/cultura/2012/04/04/actualidad/1333533760_793957.html.
- Castro, C. A. (1961, julio-septiembre). Semántica del tlacuache. La palabra y el hombre, 19, 451-459. http://cdigital.uv.mx/handle/123456789/3031.
- Fuente Cid, M. E. (2018). Tlacuaches, zarigüeyas y otros marsupiales americanos. Ediciones La Social. https://tinyurl.com/2v9vfrc5.
- Huerta Mendoza, L. (2014, 15 de noviembre). El mito del tlacuache: vigente a través de los siglos [entrevista con Alfredo López Austin]. El Universal. https://tinyurl.com/3w5de5d7.
- Kundera, M. (1992). La insoportable levedad del ser. Tusquets Editores.
- López Austin, A. (2006). Los mitos del tlacuache. Caminos de la mitología mesoamericana. unam, Instituto de Investigaciones Antropológicas.
- Nájera Coronado, M. I. (1992, octubre). Dioses y naturaleza en el Popol Vhu. Ciencias. Revista de cultura científica, 28, 47-52.
- Nava Escudero, C. (2015). Debates jurídico-ambientales sobre los derechos de los animales. El caso de los tlacuaches y cacomixtles versus perros y gatos en la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel de Ciudad Universitaria. unam, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Coordinación de la Investigación Científica, serepsa.
- Revueltas, J. (1976, julio-septiembre). El sino del escorpión. El cuento. Revista de imaginación, 73, 724-725.
- Salazar Goroztieta, L. (2001, 1 de julio). Algo… acerca del Tlacuache. El Tlacuache. Suplemento cultural [La Jornada Morelos – Centro inah Morelos], iii.
Recepción: 24/07/2023. Aprobación: 12/03/2024.