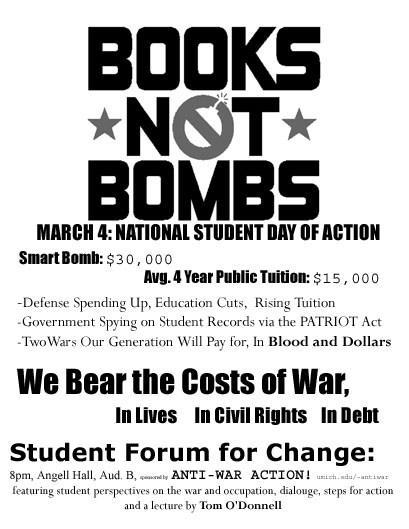 |
Los
ochenta años que Kant vivió cubren un período
de la historia en el cual tuvieron lugar algunos de los eventos1
que hicieron de Europa y el mundo el ámbito plurinacional
que ahora conocemos; entre otros, la Declaración de Independencia
de los Estados Unidos de Norteamérica y el acontecimiento
que marcó el paso de la sociedad a la modernidad política:
la Revolución Francesa. Algunos de éstos tuvieron
un impacto directo en el pensamiento filosófico de Kant2,
en el sentido de que, de no haber ocurrido, probablemente algunas
de sus tesis no hubieran sido formuladas con la misma convicción.
No obstante, lo que realmente importa destacar es que a Kant
no le pasó de largo el hecho de que los grandes cambios van
asociados a las movilizaciones sociales, las revoluciones y las
guerras. |
Ya en Idea(s) para una historia universal en clave cosmopolita (1784), Kant había formulado claramente la idea de que es el conflicto, en la forma de una “insociable sociabilidad”, el motor del cambio hacia formas mejores de convivencia social:
Sin este principio dinámico, que opera enfrentando fuerzas contrarias, el hombre sería tan apacible como las ovejas, pero irremediablemente ineficaz en lo que se refiere al desarrollo de su capacidad moral y política. De manera que, en principio, la naturaleza conflictiva del ser humano no es necesariamente un aspecto negativo sino un elemento indispensable para su avance en la formación de principios prácticos para su vida en sociedad. El fin3 hacia el cual son impulsados los hombres por la insociable sociabilidad es el contrato fundacional del orden social o estado de derecho.
 |
A
este respecto deben ser apuntadas dos cuestiones: el estado de derecho
no es el “remedio” a la naturaleza conflictiva del ser
humano, sino su salida más deseable por ser la más
racional y, en segundo lugar, se trata tan sólo de un primer
paso en el largo y penoso camino hacia la completa realización
política y moral de la especie. Siguiendo el mismo tipo de
argumentación, la guerra es también, según
Kant, un mecanismo dispuesto por la naturaleza para impulsar a las
naciones a encontrar las herramientas racionales que sustituyan
a las armas. Al igual que en el caso de los individuos al interior
de la sociedad, en el nivel de las unidades políticas o Estados,
la guerra es el estado natural en que se encuentran. Claramente
influido por Hobbes, para Kant, la política y el derecho
tienen un origen “patológico”.Hay, sin embargo,
una novedad en el planteamiento kantiano: la instauración
del estado de derecho
(civil) (INSERTAR POP UP 2) no puede ser conseguido
a plenitud si no se encuentra la salida al estado anómico
y de barbarie natural entre los Estados: |
El argumento empleado por Kant para hacer depender el orden civil del orden interestatal descansa en una especie de alegato a favor de la consistencia: de nada serviría trabajar en pro de un estado conforme a leyes si no se ponen límites a la libertad salvaje de los Estados, pues al actuar conforme a ella, se inflingirían el mismo tipo de prejuicios a los que se quisieron poner fin mediante la instauración del estado de derecho.
La pregunta obligada ahora es: ¿cómo se consigue poner fin al estado de guerra entre las naciones?, o bien: ¿es posible la paz?, ¿cuáles son las condiciones que habría de satisfacer una paz perpetua?, modos de interrogar que expresan con mayor fidelidad el estilo crítico de la filosofía kantiana. Sin duda es esta la inquietud que movió a Kant a escribir su opúsculo Hacia la paz perpetua; no deja de ser sorprendente que lo haya hecho diez años después de haber planteado el problema en la Idea.